11 de abril de 2024 I En: Revista Cronopio Edición 101
Blanca Inés Jiménez es la autora destacada en esta edición 101 de la revista Cronopio, y para celebrarlo compartimos un cuento en su libro Se le llevaron la risa.
MADRE
Por Blanca Inés Jiménez Zuluaga*
I
La angustia por la muerte se me presentó por primera vez cuando era apenas una niña. Venía de la finca de la abuela y faltando unas cuadras para llegar a casa surgió en mi mente una imagen nítida, como una fotografía: un carro negro parqueado al frente de la puerta de entrada esperaba el cadáver de mamá. El corazón me golpeó el pecho como si fuera una pelota revotando contra el piso, y mis manos heladas empezaron a sudar. Me sentí mareada. De nada me sirvió haber escuchado unas horas antes por teléfono la voz grave y fuerte de mamá. De nada me sirvió cerrar los ojos y rezar.
Ya había nacido Hugo cuando mamá resolvió que yo debía pasar los fines de semana con la abuela en Los Yarumos. La primera vez, protesté.
—Mande a Hugo. Yo quiero quedarme aquí.
—¡Cómo se le ocurre decirme eso, Tulia María! Huguito es un bebé y debe quedarse conmigo —me dijo, machacando las palabras—. Además, usted está muy pálida y le conviene el aire fresco.
—Le voy a decir a papá.
—No crea que él le va a alcahuetear sus caprichos. ¿No entiende que es por su bien? —Bajó la voz como para que yo no la oyera—. Además, yo también necesito descansar.
Después de varias mañanas de sábado llenas de rabietas y reprimendas (mamá era muy brava), me di cuenta de que no era tan malo salir de casa. En la finca jugaba todo el día, sin que me regañaran, con mi prima Natalia que vivía con la abuela y el tío. Nos bañábamos en la quebrada y atrapábamos pececitos en una bolsa plástica, jugábamos con la perrita Sasha, comíamos los dulces de leche, de mora y de guayaba que hacía la abuela y escuchábamos sus cuentos. Así fue como se acabaron mis peleas de los sábados.
A decir verdad, desde que Hugo nació mi casa ya no me gustaba. Mi hermano no paraba de llorar y mamá solo pensaba en él, en tenerle su cuarto lindo, en dejarlo coger lo que quisiera sin importarle que dañara mis juguetes. Si yo protestaba, ella me regañaba y me mandaba para mi cuarto, hasta nueva orden. Si yo revolvía todo y gritaba con la fuerza que me daba mi garganta o mis pulmones, volvían nuevos castigos. En fin, la casa se había vuelto un manicomio, como exclamaba mamá.
Ella también había dejado de gustarme. Me parecía que era injusta conmigo y no era cariñosa, no en la manera delicada y tierna como trataba a Hugo. Me obligaba a cuidarlo, a veces con un grito, a mecerlo en la cuna para que se durmiera (cuidadito lo hace llorar como la otra vez), y con la mirada me hacía callar para no despertarlo. A veces, trataba de darle gusto, buscando su aprobación con un gesto cariñoso, pero por más que me esmeraba, no lo conseguía. No recuerdo un beso o un abrazo de mamá.
—¡Qué cantidad de nudos en ese pelo, esto es de nunca acabar! ¡Hasta piojos debe tener! —me dijo una mañana antes de irme para el colegio. Con su peor cara, me obligó a sentarme al frente del espejo y sacó las tijeras.
—Ya no más enredos, ni estar perdiendo tiempo con usted y su pelo.
—¡No lo haga, no, por favor! —le imploré, moviendo la cabeza de un lado para otro.
—Ya está —dijo mostrándome con satisfacción el primer mechón que había cortado.
Mientras las lágrimas mojaban mi cara, fue quitando lo que yo más quería de mí. Era negro, brillante y abundante como el de ella. ¿Por qué me había tocado esa mamá y no otra?
Fue en esos días cuando me llegó de repente la imagen aterradora del carro mortuorio esperando a mamá muerta. Entonces, los paseos a Los Yarumos volvieron a ser un tormento. En el momento de empacar mi ropa, me bajaba un hilo frío desde el pecho hasta el estómago, y en la noche anterior al regreso a casa me daba dificultad quedarme dormida y si lo hacía tenía pesadillas. Rezaba, hacía promesas a la Virgen, me portaba bien, acataba sin protestar lo que mamá me pedía, no formaba alboroto ni peleaba con Hugo. Pero con todo eso no lograba tranquilizarme.
Después de muchos intentos se me ocurrió algo que durante un tiempo aplacó mis miedos: llevar en el maletín de viaje algo de mamá. En una bolsita de gamuza que me había dado la abuela, guardé un pañuelo, unos aretes que mamá dio por perdidos, y una hebilla para el pelo. Era como si al tener cerca de mí esos objetos, la muerte no pudiera tocarla.
II
Un domingo, como todos los domingos, mamá se levantó, se bañó y fue a la cocina a preparar el desayuno de papá, y al volver a la habitación lo encontró muerto. Sus alaridos me sacaron de la cama y casi no encuentro las pastillas tranquilizantes, que ella guardaba, para que no continuara arrancándose los mechones o hiriendo con las uñas la piel de sus brazos. Cuando se calmó, nos dijo a mi hermano y a mí que entráramos al cuarto para despedirnos.
Papá no parecía muerto, tenía los ojos cerrados como si estuviera en un sueño plácido o escuchando sus tangos, y su rostro sereno me dio la impresión de que acababa de tomarse el café de la mañana. Lo abracé y le dije que no me dejara, que era la persona que más quería en el mundo, que recordara que yo era su niña. Despierte, papá, lo necesito, le dije. Lloré recostada en su pecho hasta que el frío de su cuerpo me obligó a pararme.
No fui capaz de ver cómo lo sacaban de la casa. Llegado el momento, el piso se desvaneció bajo mis pies y tuve que acostarme. No me fue difícil imaginar la escena del carro mortuorio; era tan vívida que aún tengo la sensación de haberla presenciado.
Papá me quería. Todos los días, cuando salía de la casa para trabajar en la empresa de empaques donde era contador, me daba un beso en la frente, y al regresar yo lo recibía con sus pantuflas en mi mano. Desde pequeña, había tomado la costumbre de sentarme a sus pies para que me revolcara el pelo; aún recuerdo la discusión que tuvo con mamá por habérmelo cortado. Cuando me veía estudiando, me decía que iba a ser una doctora, y al mostrarle mis notas me abrazaba con alegría. En ocasiones me sorprendía con un libro o me daba dinero para la alcancía; cuando esté llena podrás comprar muchos libros, me decía.
¿Y a mí quién me consuela? Me encerré a llorar en silencio no sé cuántos días. Me exasperaban el llanto sin control de mamá y las palabras empalagosas de Hugo, que parecía su lazarillo. Que se consuelen solos, pensaba. Salía del cuarto a comer lo que encontraba en la estufa o en la nevera, y lo hacía en horas desacostumbradas para no tener que verles las caras. ¿Cómo lidiar con mi tristeza y con las ganas de mandarlos a todos al carajo?
Empezaba el décimo grado y acababa de cumplir quince años.
III
Mamá envolataba la soledad con las atenciones a su hijo. Lo esperaba sin chistar, le hacía y le servía la comida, recogía su rebujo, lavaba y planchaba su ropa, le atendía sus resacas, le daba dinero sin escatimar el monto. Pero lo que al principio fue bueno para él, terminó por cansarlo; Hugo se volvió más exigente y respondón, y al llegar a la edad de andar solo en la calle, poco se veía en la casa con el pretexto de que estaba estudiando. Mamá se encerraba a llorar en el cuarto para que yo no la viera, y yo me exasperaba.
En ese tiempo terminé el bachillerato y pasé a la universidad. ¿Va a estudiar ingeniería? ¿Una mujer? Eso es botar la plata, dijo mamá. Quise decirle que papá habría aprobado mi decisión, pero no me atreví.
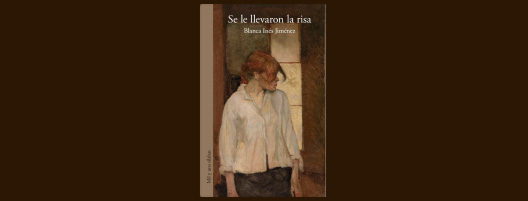
Para evitar los problemas con mamá (y con Hugo), me hice el propósito de evitarla y no depender de ella. Pasaba los días en las clases o en la biblioteca de la universidad, logré ser becada, y a las seis de la tarde entraba a trabajar en un bar hasta las doce de la noche. Así hice amistades. Así me costeé los estudios. Así me gradué.
Hugo, en cambio, se retiró del colegio sin terminar el bachillerato, y se vinculó a lo que él llamaba el mundo de los negocios. Cada tanto lo veíamos llegar en una moto de alto cilindraje, de las que valen lo mismo que un carro, y empezó a usar chaquetas, jeans, camisetas y tenis de marca. ¿Usted fue que se ganó la lotería?, le pregunté un domingo que coincidimos en la casa. No se meta en mi vida, me respondió. Esa vez mamá tampoco lo encaró, sufría en silencio y trataba de darle gusto para retenerlo a su lado.
—Mira el suéter que le estoy tejiendo a Hugo, muy lindo, ¿cierto? —Sus ojos negros, que eran muy bellos, se iluminaron.
—Lindo, sí. Pero… ¿cuántos sacos le ha hecho y él no se ha puesto? —En ese instante me di cuenta de que había perdido la esperanza de que tejiera uno para mí.
—No sea envidiosa, Tulia María. Usted no tiene idea de lo que él se pone, ¿cuándo se ven? Usted tampoco para en esta casa, si no es el trabajo, son sus amistades… Yo muchas veces lo he visto salir con su saco puesto.
—Sí, y después lo tira o lo vende. Le gustan tanto como la comida que usted le prepara. ¿Cuánto tiempo lleva ese plato tapado en la mesa del comedor? —Mamá me había lanzado la puya y, en ese momento, tuve el coraje de devolvérsela como si fuera una bola de béisbol.
—Ya, ya, no me sermonee más, ¡me tiene cansada! —alzó la voz y sus labios carnosos y bien formados se recogieron en una mueca—. Si quiere estar enterada, le i-n-f-o-r-m-o —recalcó la palabra— que antes de que usted llegara, Hugo me llamó. Está haciendo un negocio que… —calló bruscamente.
¿Cuál negocio iba a terminar, si mi hermano era un pícaro que no pensaba sino en el dinero, en comprarse motos último modelo, en farolear con su ropa de marca y hacerse el importante? Para dar por concluida la conversación, afirmé:
—Disculpe, mamá, que me haya metido en sus asuntos.
—Pues sí, es mejor que no diga nada. Usted nunca se ha ocupado de mis cosas y ahora no me venga a decir cómo debo vivir.
Meses después, Hugo, el hijo adorado, murió en un accidente. Se estrelló borracho o drogado, ¡vaya uno a saber!, en su maravillosa moto de alto cilindraje. No hizo un pare en una intersección y chocó contra un carro que venía por la calzada que él trató de cruzar. Iba con tal velocidad que voló varios metros hasta estrellarse con un camión y terminó de bruces contra el pavimento. Llevaba el casco sin amarrar y allí dejó esparcido, en el reguero de una masa espesa, todo su mal vivir y sus locuras. La muerte le llegó de una manera estruendosa y veloz. Quedó tan desfigurado que, por más que insistió, no permití que mamá lo viera.
IV
¿Qué voy a hacer sin su papá y sin Hugo?, era su queja. Abría los armarios, arreglaba sus ropas y buscaba el olor de cuando estaban vivos; repasaba con un paño las fotos colgadas en las paredes o regadas en cuanta repisa había; rozaba con sus ojos y con sus manos pequeños adornos que había conservado por años: la mariposa de vidrio barato que le dio Hugo cuando tenía doce años y que compró con sus ahorros, el reloj de péndulo que le dimos papá y yo, el pajarito de cerámica y el estuche de la niña que baila al compás de un vals, que le dio papá. Y mientras tanto, les hablaba y les reclamaba por haberse ido sin ella.
Y yo… invisible, con mi propio dolor. La hija que quedaba, la que no se había muerto, ¿era el soporte, el testigo o la causa de su malestar?
Si al salir del trabajo me demoraba unos minutos para recogerla, si pasaba todo el día sin llamarla por teléfono, si olvidaba un encargo, me escupía palabras duras, y hasta palabrotas que no voy a repetir. Hija desagradecida, descuidada, egoísta; como ya es ingeniera y se gana un buen sueldo, se la pasa en viajes y en salidas con sus amistades; se le olvidó que tiene mamá. Una mamá que, según ella, se mantenía encerrada y sola, aburrida y sola, enferma y sola (con enfermedades casi siempre inventadas).
—La veo muy rara conmigo. Qué le pasa… qué quiere —le dije una noche. Me atormentaba la sensación de estar de más, de estar siempre equivocada, de no dar la talla.
—Que se vaya. No la necesito. Al fin y al cabo —me recalcó—, si me pasa algo malo usted nunca está aquí.
—Está bien, mamá, como usted diga.
Alquilé un apartamento y me fui con mis corotos, mis rencores y mis miedos. Pasamos varias semanas sin hablar.
Un sábado en la mañana me llamó: Tulia, venga que le tengo una sorpresa. El comedor estaba impecable, con mantel y vajilla, como a ella le gustaba. Me había preparado mi plato favorito.
Ese día le dije, ilusa, que yo creía que podíamos vivir mejor, que al no compartir lo cotidiano, nuestros encuentros podrían ser menos tensos. A usted no le gusta como soy y para mí es difícil aceptar su mal genio. Chocamos, ¡que se le va a hacer!
Una o dos veces por semana la visitaba. Cuando podía salir más temprano del trabajo, caminábamos por el barrio, la acompañaba en su casa y cruzábamos algunas palabras o veíamos televisión. Los fines de semana la invitaba a restaurantes, a cine, la llevaba donde sus amigas. Ella se mostraba amable y se veía bien. Las dos nos cuidábamos de no despertar a los demonios. Pero los tiempos tranquilos, a mi pesar, eran más cortos que los tensos o agobiantes.
Una tarde fuimos a hacer compras. Me demoré para recogerla y el tiempo que yo tenía para estar con ella era escaso. Tengo un compromiso, le dije. Se ofuscó y me repitió su retahíla. Al dejar los paquetes en la cocina, se me cayeron las llaves del carro, me agaché para recogerlas y se me encajó en la espalda un dolor tan intenso que me inmovilizó. Permanecí en el piso sin poderme parar hasta que por fin se conmovió y llamó al doctor Giraldo, un médico vecino.
—Es que usted todo lo quiere hacer a la carrera —se quejó mamá, sin percatarse de mi sufrimiento. Me mordí los labios.
V
Cuando le hablé de mi viaje a Turquía con mi prima Natalia, me aseguró que no había ningún problema, pues de sus achaques de vieja, papá y Hugo la protegerían (¿vieja? Todavía estaba en los sesenta).
Visitamos las cavernas de Capadocia, con sus maravillosas pinturas bizantinas, conventos y capillas, escalas en piedra y sus formaciones rocosas en el Valle del Amor, que parecen esculturas gigantescas. En Estambul me deslumbré con los paisajes al atardecer y con las luces de sus mezquitas reflejadas en el Cuerno de Oro. A pesar del asombro y de la alegría de contemplar la belleza que salía a mi encuentro, me sentía inquieta. En todas partes veía señoras mayores con una y hasta con dos hijas que las acompañaban. ¿Por qué mamá y yo no habíamos podido hacer estos paseos? Con la pensión que le quedó de papá, y sin mayores gastos, estaba en condiciones de costearse por lo menos el viaje a Buenos Aires que tanto había planeado con él. ¿Podríamos hacerlo juntas?
La llamé varias veces. En una ocasión me habló de dolores en el abdomen y de una cita médica que había conseguido. No me lo decía para que me preocupara, no, sino para advertirme que estaría por fuera. ¿Quién la va a acompañar?, le pregunté. Le voy a pedir el favor a Mabel, que viene el jueves a ayudarme con el aseo. Sí, está bien. Mejórese, que le tengo una sorpresa, le dije.
La víspera de regresar le hice una última llamada y no respondió. Insistí. No contestó. Me comuniqué con Patricia, una de sus amigas. Me dijo que había hablado con mamá unos días antes. ¿Cuántos? No recordaba. Unos cuatro o cinco. Vos la conocés, a ella no le gusta que uno la esté llamando, me reiteró.
Después de dejar las maletas en el apartamento, me fui a verla. En el trayecto de unas diez cuadras, volvió la imagen terrorífica que me había angustiado desde niña. Mi corazón bombeaba con fuerza y una presión en la garganta me dificultaba tragar saliva. Desde la esquina observé la cuadra: un vecino sacaba el carro del garaje, y en la entrada de casa, las palmeras se agitaban tranquilamente. Respiré.
Al abrir la puerta me llegó como un puño el olor a muerte. Me cubrí la nariz y la boca con la bufanda que llevaba, y avancé por el pasillo hacia el cuarto de mamá. La fetidez era penetrante y nauseabunda. Empujé la puerta y, como en un cuadro de Goya, el horror se hizo imagen. Una masa desnuda, abultada y muy grande, yacía en el piso. La hinchazón había desfigurado el rostro de mamá y una mancha seca y oscura, que salía de su boca como de una herida, contrastaba con su piel grisácea.
Para no caerme, me apoyé contra el marco de la puerta. Mis arcadas salían desde las profundidades del tiempo, como si con el vómito pudiera expulsar el asco, el pavor y la rabia.
Aterrada, me devolví en dirección a la salida. Una oscuridad repentina se apoderó del espacio en el que me encontraba. Todo se movió a mis pies y sentí que iba a perder la conciencia. Salí, tiré la puerta y me senté en una de las gradas de la entrada. En medio del temblor y de la confusión, mi cuerpo entero se hizo queja: Mamá, ¿por qué, por qué…?
* * *
El presente texto hace parte del libro «Se llevaron la risa», de Blanca Inés Jiménez, publicado por Sílaba Editores en 2023.
___________
* Blanca Inés Jiménez Zuluaga. Licenciada en Trabajo Social de la UPB y Magíster en Ciencias Sociales, Vida y Cultura Urbana de la Universidad de Antioquia. Profesora e investigadora jubilada de la Universidad de Antioquia. Como autora y coautora ha publicado varios libros y artículos en revistas indexadas, sobre la familia y el conflicto armado. Es autora de «De amores y deseos», análisis de siete novelas de autores antioqueños (Colección Autores Antioqueños, Medellín, 1998) y del libro de cuentos «Voces y secretos» (Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2016). En 2012 obtuvo el primer lugar en el Concurso de Cuento Historias en Do Mayor, organizado por la Fundación Saldarriaga Concha y Fahrenheit 451. Participó durante diez años en el Taller de Escritores dirigido por Jairo Morales, y desde 2019 participa en el Taller de Creación Literaria dirigido por Juan Diego Mejía, ambos de la Biblioteca Pública Piloto.


Deje un comentario