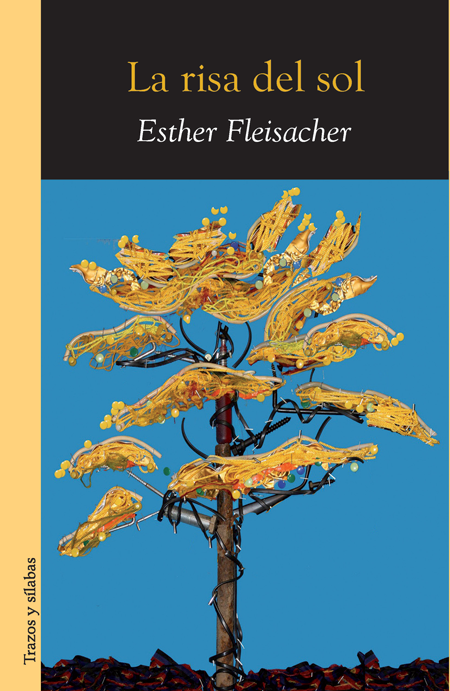Marzo de 2012. Por: Felipe Restrepo David.
En La Revista Universidad de Antioquia No 307
Cada elección, cada vocación, guarda tras de sí una historia de vida, y su descubrimiento y conquista puede interpretarse como una decisiva travesía consigo mismo, y esto es justamente lo que se cuenta en La risa del sol. Y si hay algo que sorprende gratamente es que se trata de un relato verdadero, en cuanto construye un mundo sincero, completo, variable y tremendamente verosímil en su fuerza dramática, narrativa.
Seguimos a un personaje que se debate, desde el inicio, por la libertad de su voz: un lugar para habitar, y cuya morada sea una llegada y una partida, como el puerto para un viajero. Una modulación personal de la que nazcan las propias palabras, borde y molde de los pensamientos.
Así, es una novela que transcurre desde adentro hacia fuera: en los ojos de la protagonista está el ritmo de cada palabra, y, aunque nos identifiquemos o no, es imposible no creer en lo que al interior de esas páginas se vive. Es como si cada imagen, donde yace la poesía de esta historia, antes de ser plasmada hubiera sido comprobada en el cuerpo, en la detallada y certera experiencia de los sentidos. Esa es la firmeza que otorga la voz que consigue palpar lo que nombra.
Ella, la protagonista, se llama Tania. Nació en una familia colombiana de tradición judía que, por los avatares de las guerras, llegó de Europa a Palmira en las primeras décadas del siglo xx, y después por los avatares de la economía y la impredecible prosperidad, además de los acostumbrados misterios familiares, fue a parar a Medellín. Entre estas dos ciudades del país transcurre la historia de ella, desde la infancia hasta la juventud, justo cuando encuentra esa afirmación que de ahí en adelante será su norte: la Historia, aquella que se escribe y se cuenta, en la palabra y en la oralidad, en los espacios del silencio, de la mirada y del gesto. Pero no la Historia que nace junto con sus verdades oficiales, ya pomposa y pública, general y abarcadora; lo que interesa a Tania, en la continua convivencia con ella misma y con su familia, son las pequeñas historias que nacen casi en las fisuras, a un lado, sin estridencia ni ansias de inmortalidad, pero igualmente profundas y decisivas por lo humanas. Relatos que se cuentan en el registro del volumen bajo, sin embargo, de eco lento y perenne.
Si hubiera que encontrar a los personajes predecesores de Tania, su tradición literaria por decirlo así, en aquel juego borgeano de construir un pasado a partir del presente, habría que pensar en esas narraciones que aún hoy continúan ofreciendo sus visiones hondamente filosóficas, sin conceptuar ni sermonear, sobre la relación entre la vida, el arte y la belleza, sobre las elecciones, los riesgos y sus consecuencias, como Retrato de un artista adolescente, Tonio Kröger, Demian… Jóvenes sensibilidades, incluso como la del estudiante Törless, que mirando de frente a sus realidades se juegan sus destinos en experiencias decisivas.
La risa del sol de Esther Fleisacher (Palmira, 1959) es una de esas novelas en la literatura colombiana actual que, por su tono y su intención tenazmente humana, se parece a los registros narrativos concebidos por Tomás González (en La historia de Horacio), Evelio Rosero (en El lejero), Julio Paredes (en Asuntos familiares), cuya intención no es otra que el contar una historia en toda su desnudez como si fuese el retrato de una única vida, recreado en la entera cercanía a nuestro mundo común y sencillo, desde las pasiones que sabemos propias, aunque impredecibles e incontrolables.
Su escritura es delicada y su ímpetu no está en el grito, ni en el volumen alto con necesidad de ser escuchado, sino en la seguridad de lo susurrado: palabra que emerge, no de la garganta, sino de mucho más abajo: en la respiración. Por eso, la sutileza es más presencia de silencio que ausencia de ruido.
Tania esta hecha de palabras precisas y suaves, sin embargo, en constante movimiento; y en la brevedad de la narración, sintonizada con los tonos bajos de sus personajes, se sustentan la fragilidad y el encanto del relato. Es admirable presenciar una escritura que se moldea con paciencia y sin (evidentes) esfuerzos; no hay premuras que entorpezcan una imagen o un diálogo.
Es más, en los trazos que se nos muestran se arman suficientemente bien el cuerpo y el pensamiento de sus personajes, por eso, antes que resolver los conflictos, los vemos en medio de ellos, enfrentándolos, sucumbiendo o evadiéndolos. El oficio de la escritura de Fleisacher no se parece al de un ingenioso malabarista o al de un agudo músico; está más cercano al que narra con un pincel, delineando, paso a paso, lo que por sí solo se va completando en los trazos que, ya juntos, conforman la multiplicidad del tono.
Hay especial interés en las formas, en la luz, en el color, hasta en las sombras que en la mirada construyen un pozo como el del padre de Tania: fondo de oscuridades espesas y algo cálidas; asimismo, en los recuerdos y extrañezas, en los reflejos y contornos de un vestido de flores o en el lazo amarillo que sujeta un cabello, o la textura de la piel de unas manos que acarician o las ventanas que dejan filtrar un débil rayo de sol. No es tanto describir con palabras sino plasmar en una imagen lo más plásticamente posible y con los menos recursos literarios una emoción o un instante para que no se diluya en el tiempo; sería algo muy proustiano, pero más silencioso y tímido y sin las tremendas dimensiones de espacio del novelista francés.
Hay dos momentos memorables en la novela. Uno de ellos es cuando Tania viaja a Israel y vive aquella necesaria travesía de la transformación interior, e incluso física; como regresando a los orígenes para reinventar, así, su propia vida; la visita a la tumba de su abuela, las jornadas de trabajo en el kibutz, las conversaciones, los silencios y las soledades con sus familiares, prepararon y despertaron en ella otra fuerza que sería la antesala del segundo momento, que define un final pero también un inicio: el definitivo encuentro con su abuelo materno que completa una historia largamente perseguida: la genealogía, que es la lista de los rencores, las ausencias, las alegrías, los secretos de su familia, una pregunta por el quién, por los demás, que es la pregunta por sí misma.
Un viaje real y espiritual que se completa, precisamente, en lo histórico, es decir, en los hechos de su pasado familiar; y esta es una de las dimensiones de la realidad de su personaje, lo que hace de su búsqueda una pregunta concreta. La ficha clave, y que ata los cabos extraviados, está en la muerte de uno de los tíos de Tania en los disturbios del 9 de abril, en la muerte de Gaitán, y que se convierte en el motivo de disputas, silencios, separaciones, que vendrán a resaltar, mucho más con los años, la condición de extranjeros en sus costumbres religiosas, tema esencial en la novela.
Es una curiosa y emocionante experiencia acompañar a un personaje y luego dejarlo, verlo irse y nosotros quedándonos. La novela de Fleisacher es un relato de encuentros pero, sobre todo, de despedidas. Y como dice Joseph Roth, en Job, una breve obra maestra, qué se le puede decir a alguien que se va de nuestro lado tal vez para siempre.
El último capítulo, “Epílogo: Guayacán”, es un precioso poema construido en una secuencia de imágenes perfectas que anuncia el nuevo principio de Tania. Comienza así: “La mujer camina absorta, serena. No la perturba el continuo pasar de los carros, ni el estruendo de las motos, ni la estridencia de las ambulancias. Tania la sigue lentamente en el carro. Siente curiosidad, ¿qué hace una mujer de la edad de su madre, con la cara y el vestido bien puestos, caminando por la avenida sin prisa?”. Aquella anciana se detiene y mira un guayacán florido, y Tania en silencio observa desde su carro; luego, recoge una flor y la guarda hasta que se seca. Días después, el árbol ya con sus ramas desnudas, ella escribe al margen de su cuaderno, como una velada revelación: “¿Serán afortunados los hijos de una mujer que mira los árboles?”.
La voz de Esther Fleisacher en La risa del sol, junto a sus colecciones de cuentos (Las tres pasas y La flor desfigurada) y su poemario (Canciones en la mente), es de aquellas que no se escuchan en la escandalosa fuerza de las modas y de los éxitos editoriales, muchas veces tan agresivos; la naturaleza de su voz es la que tranquila y silenciosamente queda conviviendo en el lector, en el susurro de una frase o de una imagen.