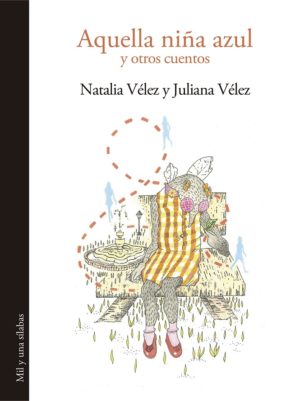. Por: .
En .
Cuenta la leyenda más antigua del mundo –esa que todos llevamos por dentro en nuestra memoria más primitiva, más inconsciente, más primigenia–, que una joven mujer se enamoró, un día de invierno frío, de un extraordinario Bakeneko, ese espíritu que puede hacer revivir a los muertos y que causa un poder de fascinación tal en las mujeres que las lleva hasta la locura. Caminaba la joven, por un bosque que parecía deshabitado de todo ser viviente, sin rumbo fijo; tan atiborrada ya, dentro de sus propios pensamientos, se iba perdiendo cada vez más en las profundidades del bosque, que con el pasar de los minutos se ponía más frío y más oscuro. Sin saber muy bien cómo o a qué camino agradecerle tal desvío del destino, llegó a una estancia de paz plena en el medio de una planicie linda llena de hierbas diversas, un espacio donde la luz del sol irradiaba directamente y hacía que cada planta, cada árbol, cada piedra, se viese justo en su lugar, en su momento. Lo que no sabía la joven mujer era que su alma había sido tomada por un vaivén místico, un acontecimiento que solo ocurre cuando el alma de la víctima es vulnerable, cuando hay más ensoñación que realidad en la mujer al abrir los ojos, cuando se es inocente de toda 42 fuerza natural y se camina ensordecido sin encontrar el camino. No era la fuerza del destino intrépido, ni un encuentro imprudente de dos manos que se tocan y reconocen de pronto, al tratar de alcanzar la misma tacita de café, servida en un puesto de desayunos para transeúntes en la mañana. No era, entonces, un efecto de aires románticos, ni el relato de un escritor desahuciado que controla el devenir de sus personajes; era algo así como el despertar de los seres de la noche, ese vórtice que con potencia, al igual que un agujero negro, arrasa con todo, lo despedaza, lo lleva a vivir para siempre a sus entrañas. Al llegar a este lugar en medio del bosque, la joven, maravillada, quiso sentarse en una de las corpulentas piedras a contemplar con fascinación ese paisaje virgen y una vez allí instalada, al mirar hacia adelante, lo descubrió. Tras dos ojos felinos brillantes se apreciaba un pelaje de terciopelo casi como salido de un cuadro, cada hebra de pelo recio bien peinado, suave, bailando con el vientecito que salía de entre los arbustos, una figura redondeada agazapada, acechando, lista para el ataque. La mujer lo miró largamente por horas, hipnotizada por aquellos ojos vivaces y hambrientos, y al final, acercándose, le dijo: ¿Quién eres?, ¿de dónde has venido? La criatura se movió, entonces, por primera vez, se retorció desperezándose de la posición estática que guardaba como esfinge de hierro. Voleando su cola corta e irregular, ahuyentando algunos saltamontes que dormían a sus pies, se enderezó como un hombre en sus dos patas traseras y, luego de un largo bostezo, contestó: Soy el primero que ve la vida surgir de las entrañas de la tierra y soy el último que ven los seres antes de dormir en el sueño de la muerte. La joven mujer, aturdida por las palabras de aquel discurso inclemente, al encontrarse completamente atraída por la 43 criatura, y a la vez ensombrecida de miedo, quiso ir a tocarle. El Bakeneko se movió rápidamente en un salto monumental, tratando de conservar la distancia que lo separaba de la mujer, quien no dejaba de mirarle de frente: ¿Existen otros como tú? Preguntó la mujer. No, no como yo, hay otros que también merodean en las noches, y que buscan las almas de los hombres; venimos todos de un lugar secreto, donde todo puede ser y no ser al mismo tiempo, un lugar que solo existe en el alma de cada hombre, hacia el interior de cada vida. Tú me has creado y solo tú puedes deshacerme. La joven, confundida, precisó una vez más: ¿No eres real, entonces? ¿Te he inventado yo? El Bakeneko, sonriendo, la miró con unos ojos que ahora advertían un golpe inesperado, con una ternura inconmensurable, casi patética y burlesca. Vengo a llevarte conmigo, le dijo, vengo a devorar tus huesos y tu alma y a tomar todo lo que queda de ti. La mujer cerró los ojos un momento, y por primera vez en su vida tiritó ante una ráfaga caliente y fría a la vez que la elevó a lo más alto sobre las copas de los árboles; sintió en su cabeza la pesadez del mundo, vio ríos y mares llenos de peces que bailaban frenéticamente, sintió el vuelo de las aves en su pelo, revoloteando, el sol que le quemaba las mejillas, la luna que enfriaba sus pies descalzos, las risas de la gente dentro de su cabeza, el agonizar del mundo y su miseria, la valentía de los hombres y su soberbia, se estremeció con cada llanto de recién nacido, el jugo de las naranjas dulces y de la leche materna, la voz de su madre llamándola de pequeña, las caricias de su padre y las cosquillas que sobre su vientre producía su barba negra, el abrazo sincero de sus hermanos; advirtió las raíces de las plantas atravesándola, vio todas las clases de mariposas existentes volando sobre ella al mismo tiempo, y al final, supo lo que era 44 el amor. Lo sintió en lo más hondo de su estómago, en el crujir de su corazón que se encogía y se agrandaba dilatándose constantemente. La mujer quiso entregarse a esa sorda ingravidez que le propiciaba su cuerpo y sus sensaciones, quiso irse a vivir con el Bakeneko y ser acariciada en su mente y en su cuerpo por los espantos de la noche, quiso hacerse una con el verdugo que la atraía y la quería amar, que le mostraba este lado oculto del mundo, de su mundo y de otro mundo, ese subterráneo que a veces aparece en las noches calcinantes. Esto, por supuesto, no era posible, lo único que podía hacer el Bakeneko era llevarla al mundo de los muertos, y hacer de ella un títere que renaciera ya lejos del mundo de los hombres. Ahí mismo, en mitad de un bosque espeso, en esa llanura tibia y rodeada de vida natural, de colores y de viento fresco, no se emitió ni una sola palabra más, no hacía falta. Al abrir los ojos, la joven mujer se encontraba ya acostada en la hierba sin poder moverse. El Bakeneko se acercó al cuerpo, para entonces ya casi inerte, y empezó a lamerlo desde los pies hasta la cabeza, en un rito sensual que iba cubriendo todo de penumbras, envolviéndolo como en una tela de araña, y al terminar con la última fibra de pelo, devoró el cuerpo de la joven mujer de un zarpazo violento, zarandeándolo con fuerza, desmembrando las extremidades, succionando la sangre que brotaba a borbotones de su cuerpo, y así, sin más, se lo llevó a vivir al centro más profundo y oscuro de la tierra, para siempre. Esa historia de amor, de aquel amor imposible aunque real, en su irónica hazaña de proponerle a los hombres otra justificación a lo que se siente, este intento de enseñar que el sentimiento puede resultar genuino y que no por ser genuino es 45 plausible, rodaba en los pensamientos de N, quien, desde que oía a su madre narrársela por las noches a ella y a su hermana, no podía hacer que saliese nada más de sus pensamientos, la historia de ese amor devorador y violento, pasional y torpe que la rondaba con sus personajes y los matices de voz que hacía su madre contándola, como una bestia hambrienta que se iba acercando, y que más temprano que tarde iba a llegar hasta su cuarto, la iba a despertar de un zarpazo, la iba a devorar también a ella o iba a congelar su corazón, que incluso se quedaría debajo de su cama para espiarla cuando estuviera dormida. Esta era la misma trama que la atormentaba en las noches, justo después de que su madre cerrara la puerta con delicadeza al terminar el cuentico y cubrirlas a ella y a su hermana con las sábanas delgadas, en la oscuridad absoluta, cuando todo alrededor era negro sin clemencia. El problema, en realidad, no era que N no pudiese soportar la historia y tuviese tal miedo en las noches que, a pesar del cansancio y de la pesadez de su cabeza, se negara a cerrar los ojos y se cacheteara fuerte para no ir a dormirse hasta que saliera el sol, o al menos ya el alba clareara afuera de la ventana. El problema era que la fascinación de la que se veía invadida N con tan intrépida historia, era igual o más fuerte que el miedo que por las noches no la dejaba descansar. La historia iba así: Érase una vez una niña india de piel caramelo, ojos profundos como los abismos más hondos y trenzas apretadas que no dejaban pasar ni un suspiro del aire y que robaban a las águilas el último ataque incandescente. Cuenta la leyenda más antigua del mundo –esa que todos llevamos por dentro en nuestra memoria más primitiva, más inconsciente, más primigenia–…