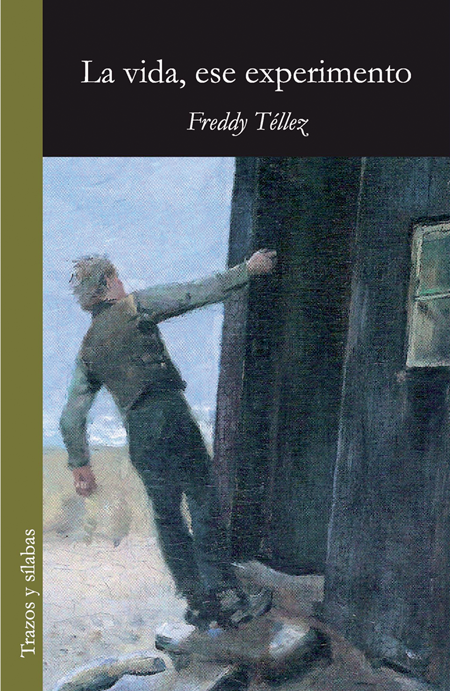20 de Marzo, 2012. Por: Marcos Fabián Herrera Muñoz.
En Revista Universidad de Antioquia.
Son muchos los rostros que conocemos de las ciudades cuando las revisitamos desde los libros. Las hay bañadas de fantasía y asombro como las fabuladas por Italo Calvino; pero también azarosas y desgarradas como las legadas por novelistas como Jhon Dos Pasos y Henry Miller. Podríamos decir, corriendo el riesgo de caer en un lugar común, que cada escritor tiene una ciudad en sus entrañas. De París, ciudad en la que Freddy Téllez ubica su ficción, hemos conocido visiones diletantes y lúdicas como las de Cortázar, y despiadadas y opacas como las de César Vallejo. La Vida, ese experimento, es deudora de ésta última. Vallejo hizo poesía del horror parisino, del hambre y la angustia. Con él, nos desacostumbramos del tono de epopeya para virar a la muerte como silencioso presentimiento, como guardián que acecha y da coartadas de cuando en cuando. Es la vida prorrumpiendo el último jadeo de lo humano.
Freddy Téllez hace lo propio en ésta novela. Acudiendo a un Yo siempre creíble y que no desfallece, ésta novela goza de una virtud dada a la verdadera literatura: Verosimilitud. De lo verosímil se podrá decir que no es más que un fútil requisito de todo lo que pretende alcanzar el rango de literario. No es así. He leído lacrimosas estampas de París, que al cabo de unos párrafos me han resultado más parecidas a una necrología que a un cuento o una novela y cuya trama deriva inexorablemente en salidas forzosas y pasajes manidos. ¿Cómo hacer literariamente distinto un relato sobre París, siendo las vivencias narradas tan comunes a tantos mortales? Freddy Téllez guarda bajo la manga el arcano del narrador.
El protagonista de ésta novela llega a la ciudad en un invierno típicamente parisino. El frío no da tregua y la supervivencia se impone como el primer reto a enfrentar. La Desazón existencial provocada por una búsqueda infructuosa de trabajo, en una urbe en la que millares de extranjeros recalan cada día con ansias de triunfo, supone algo más que un suceso accesorio en la vida nada afortunada del narrador protagonista. Es un escollo existencial que la vida le impone y que lo obliga a preguntarse por la inutilidad de su escritura desenfrenada, por sus estudios obsesivos sobre filósofos como Wilheln Reich y sus concepciones sobre el amor, edificadas al amparo de los teoremas de Jean Paul Sartre, Dieter Duhm y Raul Vaneigem. Elfie, su compañera, quien con estoicismo subvenciona una estancia que los días van estrechando económicamente y en la que escasea el alimento tanto como la dicha, empieza a ver en el hombre que la acompaña, una incómoda presencia. Freddy, coincidencial homónimo del autor, ha fatigado de manera incesante cada meandro de la urbe en busca de un empleo. Ha acudido a las más pintorescas pruebas para acceder a un cargo en cualquiera de las academias de idiomas que pululan en la ciudad. Se ha valido de las tretas que sólo las contingencias estomacales provocan y justifican. Tan mutantes como sus ánimos son sus trabajos. Los pierde con una facilidad difícil de imaginar en quien se ha empeñado con singular arrojo en emplearse. El mundo escapa por completo a sus caminos utopistas. Todo se le muestra pragmático y ajeno a su vocación intelectual y literaria. Sus constantes reniegos (las injusticias del mundo editorial, la impostura de los escuelas de lenguas que visita) traslucen la disputan que sus ideas sostienen con el mundo. La circularidad viciosa del tiempo, reflexiona el narrador, ha permeado de miedo y tedio su relación con Elfie. Por ello pactan una relación afectiva que quebranta las convenciones sociales y que replica el vínculo transparente que propuso Sartre y Simone de Beauvoir. Hay eco en esa angustia, en ese soliloquio de desesperación y adversidad de Eladio Linacero, el protagonista de El Pozo de Juan Carlos Onetti. Linacero y el protagonista de La Vida, ese experimento, comparten un parasitismo que los constriñe y les cierra todo atisbo de esperanza, las condiciones que la vida los obliga a enfrentar les hace preguntarse si ha sido un inconveniente haber nacido; en sus vidas todo está marcado por claroscuros acontecimientos que malogran toda concreción del triunfo.
Todo esto narrado con una minuciosidad episódica (se trata del primer libro de lo que promete ser una trilogía), con un talento narrativo sin fisuras y sobreponiéndose a todo lo que puede parecer raído y trajinado en una novela que ha hecho de París su escenario. Pero es que aquí ésta ciudad; celebrada tantas veces, objeto de elegías, loas y ditirambos, se muestra como una cuna de sinsabores. El protagonista en su afán de alejarse de la vicisitud, no encontrará un mejor paliativo que las mujeres. El vitalismo inicial de la relación con Elfie se ha visto aminorado. El desahogo en los retozos afectivos, en el divertimento que le puede proporcionar lo femenino cuando se muestra fácil y libre de ataduras morales, será una inaplazable escapatoria a su vida carente de todo interés. Primero Monique y después Zulí, vecina del edificio, ofrecerá un placer tan volcánico e impetuoso, tan obsesivo y ardiente como para aligerar las amarguras. Las mujeres como momentáneo analgésico, como un fácil sedante para aligerar las penurias. Pero estos devaneos resultarán tan efímeros como cualquiera de sus empleos. Escuchemos al narrador: “A la obsesión por Zulí tenía que remplazarla con la limpieza de mi yo, y extrayéndola a ella de mis entrañas, debía extraerme mi yo cómplice. Me hundí como un bruto, hecho un sabio: en mis lecturas, en mi búsqueda, como un poseso. Cantidades de literatura psiquiátrica, historiales del mal, descripciones de rituales y exorcismos, a Eliphas Lévi, Stanislas de Guaita, Wirth, Papus, Croweley y Allan Wats; recurrí al Tarot y al Tarot y al Yi King, hice procesiones a PéreLachaise, al sepulcro de Allan Kardec; abracé a Hermes Trimegisto, dialogué con le conde Saint Germain, con Juan Bautista y Salomé, me devoré a Rene Girad, cambié de postura, me felicité por mis pies de pato y un día me masturbé como un endemoniado, imitando la posición sacrificial que tanto me había fallado con Zulí. Quise saber qué era, volverla a desgarrar, deseé matarla de una sola estocada, como un torero hábil. Volví a ver que era imposible, gocé, gocé, me alegré sabiendo que mi sexo no era un arma y que mi revólver inundado era normal, humano y animal: no de repetición ni gánsgter ni superior ni nada”.
Es la crisis de quien no encuentra asidero con el mundo. La vida en esos casos se muestra como un camino laberíntico. Se vacila a la hora de decidir una salida. El hombre de libros y su consuetudinaria rivalidad con los estropicios de la vida aquí encarna nuevamente en un Latinoamericano que ve en su familia y amigos las existencias arquetípicas que la sociedad aplaude y entroniza.
Resulta difícil esperar, más aún después de los anuncios proféticos de quienes ven en la novela un agónico género de museo, que alguien retrate de manera tan visceral y con despojo de todo abalorio anacrónico, la vida parisina. Si la novela decimonónica construyó una Paris ambivalente, de castas privilegiadas y menesterosos errantes y hambrientos, aquí la ciudad de Charles Baudelaire, se convierte en el refugio del declive humano, la revelación brutal y elocuente del sufrimiento de un foráneo al que no sólo la tierra le es ajena sino también la gloria y el sosiego. Líneas atrás se ha afirmado que la verosimilitud es una cualidad de éste libro. Capítulo tras capítulo, el equilibrista ha sorteado el paso por la delgada cuerda de la narración en primera persona, para hacer de ella algo más que un vago testimonio, para llevarnos a un viaje por el averno interior del protagonista. Si la novela contemporánea es llamada a metaforizar los escondites del sinuoso camino de la historia de los hombres, La Vida, ese experimento, es una reflexiva y lograda respuesta; abierta, inconclusa y ambigua, como corresponde a las buenas novelas; de la auténtica literatura a las preguntas que el tiempo formula. “La ficción es un vocablo por rehacer, pues no hay nada más ficticio que la propia vida.” Este narrador no miente. Hace literatura.