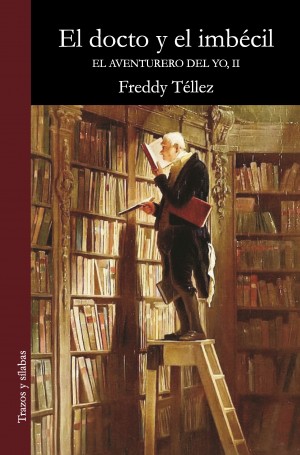13 de abril de 2014. Por: Ángel Castaño Guzmán.
En El Espectador.
La editorial Sílaba presentó hace poco El docto y el imbécil (2014), la segunda novela del filósofo bogotano Freddy Téllez. El amor, la escritura y el acontecer de todos los días son los temas transversales del segundo volumen de la trilogía El aventurero del yo. Complemento de La vida, ese experimento, publicada hace tres años, El docto y el imbécil retoma la accidentada historia amorosa de Federico —llamado Freddy en la primera entrega del ciclo—, una singular voz en las letras colombianas de hoy.
Narrador y protagonista al tiempo, Federico, que tiene frescas aún las heridas de la ruptura con Zulí, una mulata de lujuria proverbial, viaja a Caracas. Encuentra una ciudad antónima de la mítica París de los años juveniles, cuna de varias generaciones de escritores apátridas y epicentro de una fiesta sin fin. Múltiples contingencias le impiden dedicarse por completo a las cavilaciones necesarias para construir una obra filosófica. Llama la atención el paralelismo de las féminas con las metrópolis. Elfie, la primera pareja de Federico, le brinda la estabilidad adecuada para afrontar con éxito la carrera académica; ella encarna los claustros de Berlín. Por su parte, Zulí, oriunda de Brasil, representa el peligroso goce de los sentidos, vivencia tan propia de ciertas calles de la Ciudad Luz. La tercera, Luzbel, digna del nombre del príncipe del averno, enmaraña el de por sí azaroso prontuario sentimental de Téllez como sólo pueden hacerlo las urbes del trópico.
Poco interesada en el detalle, la prosa de Freddy Téllez procura descifrar el mecanismo del amor. La tarea, lo sabemos, no es nada sencilla. Se requiere, al menos para intentarlo, altas dosis de franqueza. La autoficción —así bautiza Téllez su trabajo literario— retoma la conocida idea de Flaubert: “Madame Bovary soy yo”. El capítulo Centrífuga está relatado en tercera persona; dicha decisión le permite al narrador tomar distancia de los acontecimientos, contarlos con ecuanimidad. De esa forma vemos con pasmo cómo la idea fija de Federico de retornar a París desencadena una serie de agravios mutuos que lleva a ambos a romper a la distancia. El temperamento impetuoso de Luzbel —días después del primer encuentro sexual le confiesa de sopetón la existencia de un amante— consterna y hechiza a Federico. Él, quizá sin quererlo, cae en las redes de una mujer inestable, nietzscheana, espejo en el cual se conoce. Cuando le ofrece todo, la desprecia; pero al sentirla lejana, le promete el futuro. Imposible no recordar al personaje principal de Manhattan, el aplaudido filme de Woody Allen. Cambiarla por París, por el sueño de consagrarse a las faenas intelectuales, le traerá dolores de cabeza y profundas crisis. La escogencia de un camino implica la renuncia a otros; con cada paso un mundo nace, mientras miles quedan relegados para siempre.
París fue la Ítaca de los literatos durante decenios. Ningún otro sitio ejercía equiparable magnetismo. Téllez es presa de una fascinación semejante a la del novelista en ciernes de las páginas de El buen salvaje, de Eduardo Caballero Calderón. Los dos peregrinan a la capital de Francia con fe. Las puertas de la fama, a pesar de la persistencia, no se abren. Acosados por la pobreza, laboran a salto de mata en cualquier cosa. La palabra escrita en los descansos o antes del sueño los aleja de la frivolidad. En las últimas cuartillas de El docto y el imbécil el fenómeno de la escritura como salvavidas es descrito con lucidez. La literatura, basta rememorar el bello poema de Bukowski a la biblioteca de Los Ángeles para corroborarlo, libera de la intrascendencia. Incluso de la dulce tiranía de los besos en la madrugada.