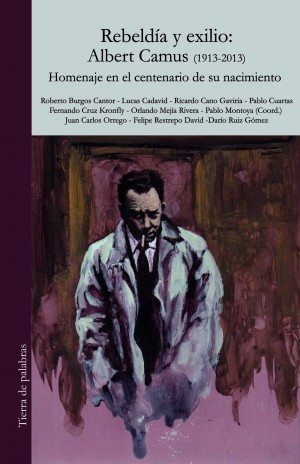Diciembre 1 de 2013. Por: Roberto Burgos Cantor.
En El Espectador.
Ensayo de Roberto Burgos Cantor publicado en el libro “Rebeldía y exilio: Albert Camus (1913-2013)”, que Sílaba Editores lanzó recientemente.
Buscar el instante, como si fuera recuperable. O como si los días agotados permitieran encontrar señales, alguna huella.
Grandes ambiciones de la literatura responden al empeño de restablecer un tiempo, una vida, una época, un día. ¿Qué dice esa recuperación? ¿Hará visible lo que pasó desapercibido?
Así: buscar el instante.
En los años posteriores a la niñez se está abierto a un azar que radicaliza la opción de vida, buscada o esperada. El triciclo de ejes chirriantes que anticipó carreteras desconocidas; las construcciones de arena mojada en la playa que siempre, sin saber el motivo, levantaban castillos en un desierto; la sombra de un buque en los confines del mar, se habían esfumado.
Una especie de urgencia por determinar lo que será el porvenir sin someter a turno el deseo.
Vuelvo a ver.
Ojo que atraviesa sin brújula los años y llega al mueble que encargó mi padre a Pablo Miranda, el carpintero de la Universidad de Cartagena que atendía trabajos convenidos con los profesores. Cada vez que lo vi era igual a sí mismo: las uñas de las manos manchadas por siempre con los barnices y la anilina, y en el rostro la sombra de un mal humor invariable que parecía venir de las interrupciones que provocaban las preguntas, de quienes lo contrataban, a su silencio interior. Portaba sin falta un lápiz ancho y aplanado, de un lado negro y del otro rojo, que buscaba detrás de la oreja o en el bolsillo de la camisa.
Pronto, la pared interna y la del fondo de la antesala fueron cubiertas por estantes abiertos hasta el techo, con pequeños anaqueles en la base, y las hileras de libros. Estos se ordenaban sobre varillas de hierro cubiertas de pintura contra el óxido, de casco de embarcaciones marinas, para reducir las devastaciones del comején cuya constancia devoradora venía desde la conquista o la invasión de América. Arrasaban armaduras de soldados, archivos, pelucas, viviendas. Disimuladas en los travesaños estaban las bolitas de naftalina.
Pablo Miranda insistía en las bibliotecas abiertas porque los libros encerrados, decía, iban tomando el olor revuelto de humedad oscura, hierros de buque encallado, en este clima endiablado del Caribe.
Ahora con el nuevo habitante de la casa, innúmero y uno, comenzó el ojo a curiosear. En algún tramo estaban los existencialistas franceses, los de la novela nueva, objetalistas, todos atraían a los escolares de entonces por el fuerte sentimiento de indagar un tiempo que de alguna manera era el nuestro, la inasible pertenencia, y se vinculaba con los filmes, Los cuatrocientos golpes, Moderato Cantabile. A lo mejor se trataba de un rechazo temprano a los énfasis de cierta sentimentalidad ridícula y, para quienes no la soportábamos, inauténtica.
Allí el ojo vio: La náusea, El extranjero, La doble muerte del profesor Dupont, El mito de Sísifo, Ser y Tiempo, Situación, La modificación, El Diablo y el buen Dios, entre otros. La edición de El revés y el derecho era de poco lomo y de color mostaza fuerte con letras negras. El autor ya había obtenido el premio Nobel de Literatura y estaba anunciado en la tapa. ¿Por qué ese libro y no otro?
Buscar el instante sin estropear el azar.
La naturaleza de lo inexplicable es mantener el asombro como respuesta, conservar la permanencia de aquello que no muestra su motivo. Las reglas de su ocurrencia.
Pareciera que sin saberlo la vida de los artistas, escritores, poetas, pintores, músicos, genera una zona imantada que empieza a atraer, libre de las decisiones voluntariosas, cuanto, si sabe verlo, alimentará sus creaciones, ahondará las rutas de sus incertidumbres.
La búsqueda permite conjeturas.
En el prefacio que el autor escribe muchos años después de la primera y única edición y explica por qué no permitía su reedición, se lee en las primera líneas que El revés y el derecho fue escrito a los veintidós años. De pie frente al estante el ojo se detiene en la frase y admite un descubrimiento: Se pueden escribir libros a los veintidós años.
Una señal así remueve más inquietudes en quien comienza a sentir la picazón alborotada de las palabras como red para atrapar el mundo. ¿Estará el sentimiento de la vida, a esa edad, más desnudo, menos mediado por los maestros, menos deformado por la autoridad?
En pleno conflicto con las máscaras del padre surge entonces una razón para la curiosidad.
A la vuelta de los días se asomarían en las líneas de otros libros un muchacho que sentó a la Belleza en sus rodillas, la sintió amarga, y la injurió. O el que advirtió que no permitiría que nadie dijera que los veinte años es la edad más hermosa de la vida. O el que en una ciudad arruinada a orillas del Caribe escribió de las carcomas de la soledad en Dos o tres inviernos.
El argumento de Albert Camus para haber impedido, hasta entonces, la reedición de su libro tiene que ver con la forma la cual le parece torpe. Esta especie de excusa propone al ojo que se desliza, sin detenerse, en frases al acaso, un incremento de la curiosidad.
¿Cuál será la forma? ¿Existe una forma abstracta, distinta a la que plasma ese acto de expresión única, intuición revulsiva y experiencia como obstáculo que solo pronuncia lo que escribe? Escritura como exclusiva pronunciación: invocación y milagro; riesgo y revelación.
Afuera del estante de mi padre, de su ansiedad de lector, el ojo se encontró con una videncia de Rimbaud: si lo que él trae de allá abajo tiene forma, lo da con forma, si es informe, lo da informe.
Al libro, El revés y el derecho, lo integran cinco textos. El autor los llama ensayos y el lector los lee como cuentos, a lo mejor relatos en los cuales se está al borde de algo cuya identidad se escurre, no por torpeza sino por no haber sido nombrado antes. Hoy me pregunto si la nomenclatura utilizada por Camus, ensayos, se referiría quizás a los ejercicios preliminares de la orquesta o del actor, y no al género literario de indagaciones libres y pensamientos sin prueba.
O lo uno o lo otro, no se ve la torpeza: resbalón, mal paso, tropiezo, ineptitud en la ejecución. ¿Designio secreto sin forma y sin lo informe aún?
Ah joven Rimbaud, vidente precoz (perdón, la videncia a lo mejor no es asunto solo de viejos, a lo mejor el corazón incontaminado se acerca más a lo invisible), te cito: las invenciones de lo desconocido exigen formas nuevas.
No hacían falta otros guiños de letra para disimular El revés y el derecho entre los cuadernos y libros forrados que constituían con la merienda y algunas monedas y el ánimo variable de esa edad de expectativas alegres y tristezas insoportables, la rutina de los lunes hasta los sábados al mediodía.
El ojo vuelve entonces al prefacio. Poco a poco descubre que el encantamiento viene del empeño en un equilibrio difícil. El autor, que ya ha escrito otros libros, mira al imposible atrás de lo primero que publicó. Evita lo compasivo y quiere encontrar la clarividencia que a lo mejor estuvo. Se aparta de la vanidad sin consecuencias de las ediciones aumentadas y corregidas. Pero, ¿qué ve el escritor en la lectura impuesta por la inminencia de una edición que no da espera, su acercamiento a un texto al cual no volvió?
Recuerda entonces al leal Brice Parain quien dice que ese “librito” contiene lo mejor que Camus ha escrito.
Cada lector tiene libertad en sus preferencias, al fin y al cabo las ficciones de la literatura no se escriben para convencer o adoctrinar a nadie de nada. Para el escritor también es una opción libre pero tirana. Una necesidad imprescindible lo lleva a escribir.
El autor responde a Parain, piensa que se equivoca. Su razón es: a los veintidós años, salvo en casos geniales, apenas se sabe escribir.
No es una buena razón apelar al saber de la escritura, cada vez torturada por lo que viene “de allá abajo”. Su saber consiste en su realización. Sin embargo interpreta la apreciación de Parain, a quien llama enemigo del arte y filósofo de la compasión, como la comprensión de que en las páginas de El revés y el derecho hay más verdadero amor que en todo lo demás escrito por él.
Ahí un enigma: el amor.
No hay que aumentar la complejidad con la idea de “verdadero”, calificación de Camus para el amor.
Es interesante cómo entre estos textos de 1937 y el prefacio escrito después de un cúmulo de años, se insinúa una contradicción.
El ojo la ve así: El primero de los relatos o ensayos lleva por título “La ironía”. Entre la armazón de personajes que viven la vejez, soportan la soledad, esconden el miedo, se lee: “Los jóvenes no saben que la experiencia es una derrota y que hay que perderlo todo para saber un poco.”
Desde la perspectiva anunciada, acaso no aboga a favor del escritor de veintidós años la falta de experiencia, a menos que se considere la escritura una experiencia. ¿Pero cómo admitir la pérdida?
La experiencia de la escritura despoja. Su ambición acerca al abismo.
La bella coda de “La ironía” permite al autor mostrar en el cruce de caminos un común sin sentido. ¿Se podría llamar ya absurdo?
Es posible que desde el título se asomara la verdad desnuda que el autor enuncia y que la lectura teje línea tras línea. No hay un derecho, ni un revés. La agotada moralidad de las costumbres. La exigencia tirana de los acabamientos. No es posible elegir. ¿Para qué?
No debe confundirse la reticencia de Camus a reeditar El revés y el derecho con desdeño; ni tampoco su deseo de decirse, en el prefacio posterior, con justificaciones tardías.
La apreciación de que cada artista cuenta con una fuente única que lo alimenta, a él y a su obra, es una intuición valiosa. De cierta manera tiene relación con la persistencia del esfuerzo por perseguir lo mismo libro tras libro. Una navegación sin etapas o una cacería sin campamento. Considerar el libro el territorio de su fuente es justicia o lucidez. ¿Es una fuente prístina, la de lo creativo, o en su curso arrastra sedimentos, materias que encuentra y se agregan? Pero esa fuente sin la escritura podría afirmarse que no fluye. Su existencia depende de escribirse. Y ya escrita, a lo mejor carece de manera de remontarla. La corriente de la escritura es su existencia.
¿Cuánto tiempo El revés y el derecho fue y vino entre los útiles escolares?
Es improbable rescatar de los momentos en que el oleaje de la vocación de escribir manifiesta su golpeteo la totalidad del azar de una lectura, el diálogo urgido, si lo hubo, las atracciones o los rechazos del imán. Es probable que lo que se rescata es el silencio de una compañía y lo que se derivó de ella, las preguntas que aún abiertas proponen caminos.
Buscar el instante.
Algo inaprensible que apunta a totalidades desapercibidas se desliza sin estruendo. Pone de presente un elemento. ¿Sería el que vio Eligio García Márquez, aún estudiante de Física teórica, cuando terminó de leer La hojarasca, novela de su hermano mayor, y me preguntó si yo veía influencia de Camus allí?
El argelino escribe esto:
[…] mi fuente está en El revés y el derecho, en este mundo de pobreza y de luz en el que he vivido tanto tiempo y cuyo recuerdo todavía me preserva de los dos peligros contrarios que amenazan a todo artista: el resentimiento y la satisfacción. […] Esa luz iluminó hasta mis rebeliones.
La luz de Camus no es de estirpe religiosa. No es la que tumbó del caballo a Pablo para reclamarle la persecución. Destello y habla. Es una luz física que no enmascara dioses. Luz del mundo, incorporada a los sentidos. Tal vez su misterio implica algo celebratorio, una licencia de inmunidad ante lo inexplicable.
Quién sabrá si la luz a la cual nunca renunció puso de presente algo que cargaba el ser humano, la vida, desde su génesis misma: “La sensación de absurdo a la vuelta de cualquier esquina puede sentirla cualquier hombre”.
Hoy, el ojo puede saber de un sentimiento de gratitud por la intromisión del azar en el estante que fabricó Pablo Miranda. Encontrar en el libro una visión de los seres y la existencia, compleja, una mirada de respeto e interrogación, lejana de las literaturas de enseñanza y lástima, de fijas eternidades, de simples denuncias, del exotismo de tarjeta postal; es un hallazgo que conflictuaba la ambición, el desasosiego, y además hacía los primeros guiños de las desmesuras del arte. Y la luz.
La luz que volvió cuando el ojo se llevó a la isla de Pierre Daguet, en el archipiélago de El Rosario, Caribe colombiano, Cuaderno de un retorno al país natal de Aimé Césaire. “[…] recorrida noche y día por un sagrado sol venéreo”. La luz que sacaba de los ocultamientos un mundo en desmoronamiento por acumulación de deshechos. Luz que afilaba las palabras.
Pareciera entonces que alguno de los enigmas fundamentales, renovados cada vez y presentes en los cinco textos de El revés y el derecho, la soledad, la vejez, el sentido de la aventura, el amor, la solidaridad, permitieran ver su cruel evidencia en la luz implacable y no mitigada por la penumbra de su esquiva, disimulada presencia. Si no bastara, en la pobreza iluminada de Camus y de Césaire.
Entonces esplendía significación la idea de Nietzsche: Tenemos el arte para no morir de la verdad.
Allí, en el instante, queda intacto el azar y el sueño inconcluso de Camus de volver a ese libro, de encontrarse con lo que esperaba su forma cuando había tocado los riesgos de El extranjero.
María Casares, su residente privilegiada, lo vio: […] y si se volvía a mirarle , se podía descubrir en el brillo vacío de sus ojos una tristeza, como una deserción de verdadera vida, un peso tan viejo como el mundo involuntariamente llevado, un dolor que él mismo desconocía pero que le hacía parecerse a un niño vencido o inconscientemente desesperado. A un ser perdido.