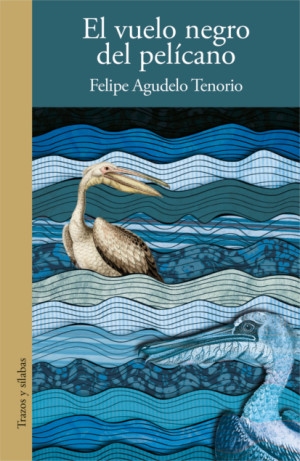17 de mayo de 2015. Por: Eduardo García Aguilar .
En La Patria.
El vuelo negro del pelícano, la última novela del escritor bogotano
Uno de los autores más notables en estos momentos en Colombia es Felipe Agudelo Tenorio, quien se coloca en la atalaya del ejercicio narrativo frente a un abismo, golpeado por la ventisca, sin contemplaciones, lejos de quimeras de gloria y éxito en tiempos de velocidad mercantil y olvido. Escribe ficciones por el camino más arduo, al acercarse a la realidad contemporánea exigiendo de su palabra rastros, huellas de verdad y lucidez, savias extraídas luego de una larga y dolorosa maceración vital, como en su segunda novela, El vuelo negro del pelícano, publicada en excelente edición y con bella portada por Sílaba editores de Medellín, en 2015.
Autor de la novela Las raíces de los cielos, de varios libros de relatos, entre ellos Cosecha de verdugos y otros de poesía, el bogotano vivió durante varias décadas fuera de Colombia, en México, antes de regresar a su país, perturbado como siempre por un vendaval siniestro de muerte y asfixia, donde enfrenta, además del sanguinario contexto nacional, el fin de una época personal desde donde observa, ya decantadas, las temáticas de la existencia, el deseo, la carne, el vicio y la muerte.
El personaje y narrador central de su novela es el médico cincuentón Fabián Martel, quien, sobreviviente de todos los vendavales y desastres, opta por transcurrir como ave rara y solitaria en innombrables bares, habitáculos de lujo donde bailarines y bebedores, jóvenes hembras magníficas y musculados varones metrosexuales bailan, hablan y se divierten sin cesar porque “viven apabullados por el miedo” sabiéndolo y sin saberlo.
Martel, quien ha decidido por opción filosófica personal “abstenerse de destruir”, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos colombianos, está cubierto por una gruesa coraza de quelonio dentro de la cual conviven en turbulencia las más profundas fragilidades y vive su deriva en el bar, “destino natural” del hombre, sitio fundamental donde desde el silencio hace un diagnóstico de la realidad, con tan buenos resultados “que cuando le pasan la cuenta no le gusta pensar que se está gastando su dinero sino que acaba de invertirlo”.
En el bar decide vivir la realidad y la diseca y analiza viajando en el tiempo, convocando el fantasma de la misteriosa y ausente Alicia, y “como es un impostor muy curtido, nadie nota el fraude en sus maneras de avenirse a cualquier topografía y sumarse a la multitud, a pesar de que son mayúsculos los esfuerzos con que intenta no levantar sospechas de excesiva diferencia haciendo, como bien puede, la mejor imitación de sí mismo”.
El bar de El vuelo negro del pelícano está “emplazado con costoso esmero comercial sobre el lomo de una pequeña colina que sirve de mirador hacia un viejo puerto caribeño, justo a orillas de una bahía tersa y parcialmente iluminada, desde cuyas terrazas es posible, si así lo desea, contemplar el cansino trajinar nocturno de los estibadores y las grúas sobre los barcos de carga, el zarpe hermético de buques de guerra (…) y la sedante navegación de los transatlánticos de lujo” que fluyen por el mar como incendios flotantes, dice Agudelo Tenorio haciendo uso de su pertinente voz poética.
Hay una mujer fundamental que se ha ido y cuya ausencia y cruel lucidez lo rondan, Alicia, pero aparece al instante en la pista una joven magnífica, una morenaza de abundante cabellera, que miente tanto como él finge y danza solitaria lanzando al aire las feromonas del deseo. Se inicia entonces un intercambio entre seres a la deriva, la del maduro experto y la bella gacela venal, que le hará exclamar a Martel: “tu carne es la única porción de la realidad que aún me gusta”.
Como “la pájara tenía su sed” Martel la invita a beber y acepta ese intercambio nocturno entre silencios, pieles reunidas al azar que nunca se volverán a ver, en medio de un gentío de ebrios y desbocados que cumplen con la consigna nacional colombiana y tal vez mundial de que “bebemos para amansar el terror de abrazarnos y bailamos para no tener que matarnos todo el tiempo”. Siguen unas horas en que esos dos cuerpos salen a la noche y luego van a la casa bajo la lluvia tropical y la historia se convierte en un ojo de huracán, maelström donde la metáfora de la vida de Martel se une a la de la existencia de los viejos pelícanos que dan nombre a la novela de Agudelo Tenorio, aves extrañas, pesadas, cómicas, sobrevivientes de la era de los dinosaurios, criaturas tan longevas como los humanos, que envejecen y pierden la vista para morir perdidas e inermes tambaleándose ante la burla de los paseantes en las playas del mundo.
La novela no solo es notable porque opta por el riesgo de contar la realidad vital del momento, lo que pasa en un rincón de este planeta en unas cuantas horas y con unidad de lugar y de tiempo bajo las estrellas y junto al mar, sino porque es breve, necesaria, está escrita con una prosa donde palabras y oraciones se encuentran bien instaladas en la estructura minuciosa de relojería del edificio narrativo y donde la carne, el deseo, la piel, se tejen, se entremezclan con ideas y reflexiones que el médico carga a lo largo de su periplo y terminan convirtiéndose en parte de su ser, como se lee en el último apartado epilogal de aforismos que nadan en la memoria del doctor Martel, viejo pelícano ciego que se ahoga en un mar que es ya una inmensa e inabarcable lágrima de verdad.
El vuelo negro del pelícano de Agudelo Tenorio ingresa al catálogo extraño de las novelas colombianas de la desesperación y la lucidez, a veces obras únicas de autor, anómalas, monólogos del viajero curtido en un instante de la vida de Colombia, tales como La Vorágine de José Eustasio Rivera, Cuatro años a bordo de mí mismo de Eduardo Zalamea Borda, Las llaves falsas de José Vélez Sáenz, o Un bel morir de Álvaro Mutis. Libros raros, breves, únicos, dolorosos e irrepetibles.