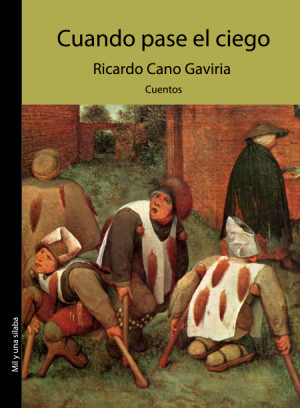NUEVA HISTORIA DE NADIE
1
Más que una roca solitaria era una especie de montículo taciturno e inesperado cuyo rostro miraba hacia el poniente. Detrás de él, al fondo del barranco, la vegetación arreciaba; delante, en una especie de rellano, el hombre-jefe-que-habla-con-las-nubes meditaba o se comunicaba con los dioses. Más allá, en la meseta surcada de tiempo en tiempo por una pareja de guacamayos cuyos gritos estentóreos resonaban en el valle disolviéndose en suaves ecos, los indígenas recogían a los animales y preparaban la leña de las fogatas que irisaban la noche de fuegos intermitentes. Estos ahuyentaban a los jaguares y a los mosquitos; cuando se apagaban, una niebla húmeda se expandía sobre la meseta.
Su recuerdo más antiguo: el momento en que abrió los ojos y se vio en medio del grupo de hombres de piel cobriza y con taparrabo que se inclinaban sobre él mirándolo con curiosidad y profiriendo voces extrañas. Lo habían encontrado inconsciente, pálido y sarmentoso cerca de la cañada. Los indios lo cuidaron, le hicieron ingerir brebajes abominables, a los que sobrevivió como una momia sudorosa y trémula, y luego se ocuparon de sus heridas. Cuando al fin pudo caminar no tardó en advertir que una india esbelta y fuerte se mantenía siempre cerca de él: parecía muy impresionada por su barba, que era de un negro azulado y frondoso, casi vegetal. A la noche siguiente la encontró en su lecho de paja: ella le acarició la antigua cicatriz del muslo, le examinó la barba, le olió la cara y, al final, restregó sus pechos contra él como una perra en celo. El olor áspero y dulzón de su cuerpo lo acompañó durante días, como un encantamiento…
Finalmente, dos indios muy ruidosos, que no parecían estar de acuerdo en nada, le construyeron a golpes de suerte una cabaña en las afueras del poblado. Otro le enseñó a pescar sin ningún instrumento; los peces saltaban tras las moscas y, sin mojarse apenas, él los atrapaba al vuelo con la mano. En cuanto al bosque, estaba infestado de trampas que los indios tendían todas las mañanas, por lo que nunca faltaban animales. Con soñolienta benignidad desde un comienzo compartieron con él el producto de los lazos; luego, cuando aprendió a usar con destreza la cerbatana, iba con frecuencia hasta el poblado, donde depositaba dos o tres piezas en las manos del brujo, un anciano cetrino, barbudo y cabizbajo, que fumaba siempre con la mirada perdida en el infinito. Estimulados por su rápido aprendizaje los indios lo invitaban a las ceremonias con que consagraban o bendecían las piezas de caza más grandes, o en que el brujo curaba a uno que había extraviado su alma mientras dormía, o bien narraba su más reciente viaje a las peligrosas tierras del Jaguar, en las que hacía poco un miembro de la tribu había sido encontrado con un disparo en la nuca: también le explicaban dónde no debía pescar (en ocasiones los peces tenían un sabor raro, en ocasiones aparecían muertos), y dónde debía arrojar los restos para los buitres y los cuervos. Finalmente, un día descubrió el nombre con que lo habían bautizado no solo la india, sino la tribu entera: el hombre bello que pilota avión: marecaina feeraìna.
Entonces, hablando por señas y sonidos imitativos, él logró hacerle comprender a la mujer que era más bien el hombre sin pasado, y ella puso una expresión muy seria, limítrofe en la alarma.
Esa misma tarde se desató un aguacero y él corrió a refugiarse en su choza. Muy pronto los chorros que brotaron de la techumbre dejaron al descubierto los travesaños de caña, semejantes a las barras de un paraguas que se disuelve. Con resignada parsimonia se envolvió en una piel de venado y salió empuñando su cerbatana. Resbalando y dando tumbos bajo el aguacero descendió hasta la cueva donde los indios guardaban sus cabras junto a algunos venados. Empujó la puerta de troncos y entró. Los animales descansaban; se hizo sitio entre ellos y se tumbó; un rato después dormía; un rato después, despertó. Alguien había abierto la puerta. Grande y empapado, luciendo unas rechinantes botas militares y portando un leño encendido, el indio lo miró. Evidentemente, también dormía allí… Reparó en la mancha cenicienta de su frente, en forma de ojo, pero también en su expresión amistosa y otra vez se durmió.
Cuando despertó había dejado de llover y los animales comenzaban a desperezarse; se sentía cansado, y en su memoria inmediata se vio aún agarrado al vientre de las cabras, o reptando en el suelo debajo de ellas, como un niño que juega. Entonces, un poco doblado hacia delante para no chocar con el techo de la cueva, el indio de la gran mancha en la frente apareció, sonriente. Pero su rostro amistoso, su mirada ingenua, su misterioso ojo dormido le dejaron a él —o a alguien que se despertaba dentro de él—, una sensación inasible, de absurdo o incongruencia. Con palabras y gestos muy eficaces, el indio le explicó que antes había venido y lo había encontrado debatiéndose y lanzando pequeños gritos, y que lo había visto hacer lo mismo la noche que lo encontró muerto de fiebre en la espesura y que no había podido despertarlo.
Aquella aventura lo dejó mustio y pensativo. Escarbaba en su interior en busca de la puerta de salida que no encontraba en el mundo que hasta entonces le parecía el único real: sabía que ese mundo se prolongaba más allá del horizonte, y le irritaba que los guacamayos que volaban en el cielo con tal despliegue de ruidos y colores pudieran saber más de él que él mismo, un ser humano. Como si leyera en sus pensamientos, una mañana la india lo cogió de la mano y lo llevó muy lejos de la aldea hasta el barranco del sur. Tras unos arbustos avizoró los restos del aparato, entre los que destacaba la enorme aleta de tiburón de la nave; la visión de aquella estructura plomiza lo conmovió, y de inmediato se lanzó a escarbar entre los restos mientras la india lo observaba… Al final ella le indicó un sitio, no muy lejos, como si le dijera: ahí mismo te encontramos.
A la primera ocasión que tuvo hizo una visita solo al lugar, con la idea de buscar el tórax de la nave, que encontró en el barranco vecino. Mucho más fácil le fue dar con varias maletas; de una de color verde extrajo varios periódicos, unos en castellano y otros en portugués: todos tenían la fecha de 4 de julio de 1985… No se sorprendió apenas de poder leerlos, y ello lo llenó de confianza: seleccionó uno en castellano, recogió los sobres y, en el momento de irse, reconoció, un poco más allá, semiocultos bajo los rastrojos, los cuerpos de dos hombres, estampados contra el suelo por la meticulosa acción de los animales y las lluvias. Uno de ellos tenía una flecha clavada en el cuello y una de sus piernas remataba en los huesos de un pie: la otra en un muñón de hueso del que solo colgaban unos jirones de piel…
2
En la carta que leyó bajo un árbol, sin hacer caso de los mosquitos, con la confianza que solo confiere una larga amistad, alguien le recomendaba a León Urquijo, ingeniero de petróleos colombiano al servicio del gobierno brasileño, que viniera a poner orden en su casa: diez meses era demasiado tiempo para una mujer (su segunda mujer), todavía tan joven y llena de vida…
“León Urquijo”, repitió en sordina, como si quisiera derivar de la sola sonoridad del nombre toda la compleja armazón de un ser humano… “¡¡¡León Urquijo!!!”, gritó entonces, en dirección al barranco y, por encima de los gritos de los monos, le respondió una suave cadena de ecos, el último de los cuales venía sin duda del lugar innombrable donde se esperaba a sí mismo…
Ese día no lo visitó la mujer india, pero cuando el sol empezó a declinar apareció por el camino de la aldea el brujo ciego, tanteando con su bastón y llevando en su mano izquierda una bolsa de cuero llena de cuencos y yerbajos. Caminando detrás de él como un niño venía el gigante de la mancha en la frente, ahora descalzo; el grandullón ayudó al anciano a sentarse en el suelo e incluso le abrió la bolsa de piel, de la que extrajo un pequeño pote de madera del que a su vez el brujo sacó una pizca de polvo que probó antes de ofrecerle otra al hombre blanco.
Cohibido por la atención con que lo miraba el gigante, pero sobre todo por su sonrisa de niño crédulo y travieso, aceptó el regalo. Apenas sintió el sabor amargo, supo ya que no podía escupirlo y, que si lo hubiese hecho, hubiera resultado inútil: el humo espeso de un pequeño fuego que el gigante le ayudó a encender al brujo lo invadió; tenía un olor aromático, relajante, al que, en un vaivén de imágenes de agua, los cantos salmodiados por el brujo dotaron de un instantáneo poder disuasorio…
Suavemente, como si cruzase un espejo líquido, se vio en una casona cálida y pegajosa, que al punto reconoció como el sitio —la hacienda La vorágine—, donde pasaba los mejores meses del año. Había heredado directamente de su abuelo ese ingenio azucarero, fundado en el siglo XIX por un prócer que había defendido la libertad de los esclavos, la había cuidado con cariño durante años y finalmente la había ofrendado a su mujer, una colombiana recién llegada de París, a la que, alarmado por la poca simpatía que ella mostraba hacia todo lo que no fuera la gran ciudad, rodeó de toda suerte de comodidades. Por eso sintió un pálpito de angustia al comprobar que ella no aparecía por ningún lado y en cambio desde no muy lejos, racheada, llegaba una música triste, de bailongo llanero…
Al siguiente anochecer una segunda ceremonia del brujo lo llevó hasta el cementerio de su ciudad. Allí, teniendo por testigo a los incansables ángeles de mármol, invocó al espíritu de su madre, que, después de años sin verlo, departió con él entre llantos y protestas de cariño… Estaba delgada, pálida y ojerosa, como si allá abajo la alimentasen muy mal y no la dejasen salir a tomar el sol desde hacía mucho tiempo. Cuando logró calmarla un poco, le preguntó por su nieto, por su esposo y por la hacienda: lanzando suspiros y lagrimeando siempre el espectro le contó que Robertico había dejado el colegio y Cristina, la presunta y joven viuda, seducida por el oropel de las fiestas que organizaba el Mariachi, al fin había aceptado irse a vivir a La vorágine, tras gestionar la instalación de su suegro en un asilo de ancianos. Estremecido por un sentimiento en el que se mezclaban tristeza e indignación, buscó consuelo en el abrazo del espectro, pero al intentar cerrar los brazos sobre su breve figura solo encontró el vacío, y volvió en sí con un sollozo incrustado en la garganta…
Fue a la noche siguiente cuando, aprovechando que los indios se olvidaron un momento de él, partió bajo la luz de la luna sin avisar, sin despedirse, sin dar las gracias, y empuñando una jabalina se adentró, hacia el noroeste, en las imprevisibles tierras del Jaguar. No llegó muy lejos: un barranco puso fin a su aventura. Los ojos que acechando siempre bajo el boscaje velaban por él lo salvaron: la india corrió a la aldea en busca de ayuda, y, aquejada por los vómitos, ella misma tuvo que guardar cama…
En cuanto a él, tensado por el cálculo de que si habían bastado diez meses de ausencia para despertar la alarma, y otros diez (los que llevaba desaparecido) para que la amenaza se cumpliera, por primera vez pudo viajar al otro lado sin la ceremonia del brujo, con la sola ayuda de las plantas secas que alguien quemaba dentro de la choza. Una vez allí, pensó que no le bastaba la realidad del sueño para actuar, y para saber dónde se hallaba de verdad se abrió la vieja herida del muslo y, al ver que su sangre manchaba el suelo, como debía ocurrir si estaba despierto, la tocó y la probó. Entonces ya no tuvo miedo del tigre de bengala que —suntuoso e indiferente testigo de los hechos— dormitaba en una caseta de perro atado a una cadena, ni tampoco lo impresionaron los polvorientos todoterrenos estacionados en el patio, junto a un Cadillac azul, y apenas si reparó en las columnas de mármol que rodeaban la piscina, ni en el picaporte de oro de la puerta que abrió con sigilo para entrar en la casa. Desde la entrada divisó al fondo su antiguo estudio, convertido ahora en sala de estar: solo quedaba la gran vitrina de madera en la que él había puesto las fotos de la familia, desde el fundador de la hacienda hasta su padre, que habían sido sustituidas por vistosos trofeos de fútbol…
Reptando como una serpiente alcanzó las alcobas de los invitados, vacías. Entonces decidió ir al patio interior, donde se arriesgó hasta la fuente: bajo la luna, su silueta desnuda y pintarrajeada se fundía casi por entero en la maraña de ficus, mimosas y rosales florecidos. Un grupo de tumbonas más o menos alineadas destacaba en la esquina, y sobre ellas los cuerpos de al menos diez hombres, que dormían la mona con las botellas al alcance de la mano. En una, un sombrero mexicano titilaba bajo la penumbra: en silencio, camuflado entre las hojas de una acacia, apuntó con su cerbatana. El primer dardo se clavó en el cuello del Mariachi, que solo tuvo tiempo de darse un palmetazo, como si espantase una mosca. El siguiente fue uno muy joven, de suave barba adolescente, que tenía cerca una cerveza sin acabar: el que llevaba la guitarra fue el tercero y el cuarto un negro con una pistola al cinto. Para los demás, solo tuvo gestos impersonales, metódicos, precisos: no hubiera podido asegurar que la sombra desnuda que luego saltó sobre ellos, cuchillo en mano, y uno a uno los degolló, era él mismo… Bajo la luz de la luna la sangre se deslizó por los pechos sudorosos y velludos como una serpiente silenciosa, y entregado a su danza nocturna él actuaba a trazos breves, como en un sueño. Solo pareció pensar en la continuidad de sus actos cuando, al cabo de unos minutos, escuchó un ruido por el pasillo del fondo, el que iba un poco más allá hasta la cocina, y avanzó en esa dirección…
Era la vieja criada la que se movía frente al fogón apagado, buscando algo entre los armarios. Al oírlo se volvió, y se llevó la mano a la boca cuando reconoció aquella horrible figura empapada en sangre. Se dejó caer en un banco y, aterrorizada, se quedó mirando al intruso un momento; luego, se levantó y le tocó el muslo…
—Niño León, mi niño… —balbuceó—. ¡Conozco esa cicatriz!
Lloraron abrazados durante largo rato; pero cuando el llanto se extinguió, el rostro de la mujer se transformó:
—¿Creíste que ella iba a tejer y destejer su tela hasta que volvieras?… ¡Pendejo! —le reprochó con frialdad, envolviéndolo en una mirada de desprecio—. Tres días, ni uno más ni unos menos, eso fue lo que ella resistió… —añadió señalando con la mirada la parte superior de la casa—. Bajé a prepararle un remedio contra el dolor de cabeza. En cuanto a tu hijo, ve a buscarlo, está en el patio junto a una cerveza, durmiendo la mona con el resto…
Entonces, sin mirar a la mujer, huyó… Vagó sin rumbo durante algún tiempo en las espesas tierras del Jaguar, revolviéndose una y otra vez en el lecho, pero al final encontró el camino de regreso; cuando abrió los ojos, una sombra agazapada velaba junto a él, tocándole con una mano la herida sangrante del muslo y acariciándose con la otra la suave, lustrosa curva del vientre.