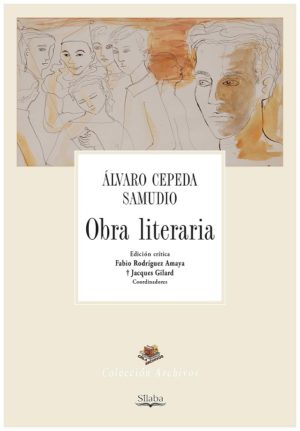6 de diciembre de 2019. Por: Diego Castillo.
En Boletín cultural y bibliográfico del Banco de la República 53(97), 147-148. .
Por primera vez tenemos la Obra literaria completa de Álvaro Cepeda Samudio en dos ediciones distintas ¡Enhorabuena! Jacques Gilard y Fabio Rodríguez Amaya realizaron, para las dos, un detallado cotejo entre los originales y las ediciones en español de sus tres obras: su novela La casa grande y sus dos volúmenes de cuentos, Todos estábamos a la espera y Los cuentos de Juana. La edición de Alfaguara es una edición limpia y manejable, con buena tipografía y un prólogo de Rodríguez. La de Sílaba, de la Colección Archivos —que rescata la obra de escritores cuya difusión no ha sido acorde con su trascendencia—, es una edición crítica y definitiva, con noticias, documentos y nuevos estudios de la obra de Cepeda, y con dos textos de García Márquez en sus primeras páginas. La edición brilla por sus notas al pie, fuente para el lector que desee consultarlas, o mejor aún, puede saltárselas, emboscarse en el mundo del autor.
Escritor, periodista y varias cosas más, en las que fue tan brillante como en su escritura, Cepeda Samudio hizo parte de una constelación de amigos apenas veinteañeros —el Grupo de Barranquilla— que pensaron la cultura y las artes colombianas en bares y librerías. Entre 1948 y 1953, Cepeda, García Márquez, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas integraron un primer núcleo bajo el magisterio del “sabio catalán” Ramón Vinyes y del maestro José Félix Fuenmayor. Algunos de los más allegados al bochinche de tal bohemia serían Obregón, Roda y Cecilia Porras, entre los pintores, y otros como Rojas Herazo, Meira Delmar, Luis Ernesto Arocha, Guillermo Angulo y Nereo López. Estos fueron, por esa época, los actores principales de lo nuevo en literatura, pintura, cine y periodismo.
Y fue por esa época, en 1954, que Cepeda publicó su primer libro de cuentos, Todos estábamos a la espera. Se trató de un paso lúdico y osado en la literatura colombiana, tras la estela de José Félix Fuenmayor y Hernando Téllez, que supera el regionalismo y abraza el universalismo, amando al mismo tiempo el mestizaje y la juglaría de nuestra cultura. La soledad, la locura, la espera y el desencanto, la embriaguez y el sexo permean sus trece cuentos, cuyo espacio oscila entre la Nueva York del pintor Hopper y el sur norteamericano de Faulkner, hasta transformarse en un espacio cualquiera: su Barranquilla natal o Ciénaga, donde también vivió Cepeda y donde transcurre “Hay que buscar a Regina”, el único cuento con “aires” nacionales, donde hay un crimen y un padre que vende a su hija, y el chisme entre amigos parece generar la forma.
Pero comencemos por la idea del cuento para Cepeda. En “El cuento y un cuentista”, artículo suyo para El Heraldo, dice que “el periodismo ha libertado al relato de todos los lazos que lo unían al cuento, permitiendo el desarrollo total e independiente de ambos”, y atribuye el cuento “moderno” a los norteamericanos, idea más bien personal y discutible. Por eso su escritura se mueve entre la plasticidad del lenguaje y el carácter ágil del periodismo norteamericano. Hemingway, Saroyan, James Jones y otros anglosajones, de quienes toma líneas para usarlas como epígrafes de sus cuentos, influencian el estilo de Cepeda.
Y su estilo se relaciona con la música, rasgo que orquesta aspectos de su obra y que observamos tanto en su nítida prosa como en sus detalles y técnicas narrativas. Así, en el cuento inicial, “Hoy decidí vestirme de payaso”, vemos una guitarra verde que parece venir de un sueño. Con esta guitarra escuchamos una música sin referentes que, según Mauricio Aguilar, es prestada de “Un árbol de la noche”, de Truman Capote, y que en Cepeda sugiere la música del deseo. Y sentimos un humor “infantil” con la pregunta: “¿A que no saben por qué la guitarra de este es verde?” (p. 30). Y los payasos, desesperados, intentan responder hasta que la “lógica” de uno dice: “Porque no está madura todavía”. Otro cuento magistral es “El piano blanco”, donde el pianista narrador se enamora de modo fetichista de los pianos, pero su amor se materializa en un piano único, como si fuese una idea platónica. Detrás de tal piano está “ella”, su dueña, quien, gobernando su soledad, quiere atraer a ese pianista que prefiere las cosas a las personas, gracias a la certeza de su forma, a la fuerza, unidad e inmutabilidad que emanan, ya que las cosas “no se dispersan como las personas” (p. 63). El espléndido final de este cuento se abre a lo indeterminado. Y lo emparentamos con cuentos del uruguayo Felisberto Hernández, o con E. T. A Hoffmann y otros autores románticos, hasta encontrar el tema en la Antigüedad grecolatina, donde la música encarna diversos ideales positivos o negativos. Otros dos cuentos en los que la música es central son “Jumper Jigger” y “Tap-Room”. En el primero, el tap-tap-tap-tapin de Jigger, muñeco bailarín, los eventos y los personajes destellan y se articulan conforme baila el muñeco, baile que liga y atrae a los personajes, semejante a un caprichoso reloj: “Este era el sonido que juntaba nuestras soledades” (p. 57). Y “Tap-Room” plantea fragmentos de frases y diálogos en un bar, mientras suceden dos cosas: Rita Hayworth canta un tema de la película Gilda, dirigida por Charles Vidor, y alguien llena de estopa la cabeza de una muñeca morena.
Ahora bien, en “Tap-Room” también observamos un modo en que Cepeda presenta a la mujer, quien se mueve entre “la gracia y el infortunio”, como dice Gilard. Aquí no es la mujer marginada por el patriarcado masculino, como en “Hay que buscar a Regina”, sino la mujer que tiene el control, es infiel y cruel y cuestiona al hombre. Pero Cepeda revela y calla esto gradualmente para jugar con otros motivos, imágenes y ritmos que configura. Por eso es menester hablar del tiempo, pues aquí es estéril seguir el hilo de los sucesos, y es mejor dejarse arrastrar por ritmos, tonos y tempos. El tiempo va y viene según el motivo que guía, como en los cuentos mencionados. A veces hay una cámara lenta, un juego en espiral o circular, o el tiempo no existe o se detiene. No obstante, la forma en que se cuentan los hechos y su “absurda” relación con el reloj le dan al relato la apariencia de moverse en el sueño o en el agua, y nos permiten leer en distintas direcciones.
Con respecto a La casa grande, Cepeda rebasa la novela de los siglos XIX y XX, como María de Jorge Isaacs, o La marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla, y ahora la referencia es Faulkner, con obras como El ruido y la furia, sombra del escritor latinoamericano y sus coetáneos. Porque lo mismo que en sus cuentos, los cambios en los medios y en la tecnología, en la literatura, las artes y el cine, le exigieron a Cepeda nuevas poéticas y formas de narrar en la novela. Y con La casa grande, su obra central y experimental, escrita entre 1958 y 1962, y dedicada a Alejandro Obregón, Cepeda se erige en poeta-cronista de “ciertos” males de Latinoamérica al abordar el episodio de las bananeras. Cuenta la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company, a finales de 1928, huelga reprimida por el ejército colombiano bajo las órdenes de Carlos Cortés Vargas, durante la presidencia del conservador Miguel Abadía Méndez. Es decir, el efecto que ocasiona una compañía transnacional al desequilibrar el lugar donde se asienta. Un efecto contado desde los ingeniosos diálogos de los soldados, desde el pueblo explotado y, sobre todo, desde las voces de una “familia expoliadora”, como dice Pablo Montoya. Pero los muertos de la masacre no se exageran como en Cien años de soledad, sino que se tornan espectros; apenas se menciona la muerte de un obrero en una escena que parece tragicómica. Esta cualidad agiliza nuestra lectura. Y aun así la muerte habita en los soldados por la costumbre, el no querer comprender y la fatal inercia de su uniforme como símbolo: “Todavía no eran la muerte; pero llevaban ya la muerte en las yemas de los dedos” (p. 132). Aún así la muerte habita en el pueblo que lucha por dejar de ser explotado. Y la muerte habita en una familia “organizada sobre el odio” (p. 236).
Por otro lado, el espacio y el tiempo cambian en la novela, son protagonistas en los que la información se dosifica para vaciar, interrogar y buscar entre lector y narrador. Esto es fundamental en el estilo de Cepeda —la edición crítica de Sílaba tiene sus cronologías para el lector “curioso”—. El espacio es el trópico de lluvias, manglares, viento y salitre donde se le da la espalda al mar. El espacio es la palabra que se ve y no se oye, que se oye y no se ve, con la muerte al acecho de cada voz, en dos momentos claves. Y el espacio son los cuerpos de rebelión, castigo y reivindicación. Mientras tanto “el tiempo pasa desaprovechado” sobre los cuerpos de las mujeres, y no fluye “tranquila y descansadamente” sobre el pueblo.
Por lo demás, hay un rasgo trágico y mítico en las dos parejas de la familia. El Padre y la Hermana sostienen una relación incestuosa en la que el primero simboliza la dominación material y espiritual, al someter familia y pueblo por mandato divino de la sangre, pareja esta que representa la barbarie —y que anticipa algunas novelas latinoamericanas de dictadores—. Y la pareja más progresista de la Hermana y el Hermano —quien se subleva ante el padre y se une a la huelga—, con valores de justicia social, educados entre lo lúdico y lo erótico, que representa la civilización. Ninguna de ellas gana o pierde —y aquí reside la tragedia, como dice Pablo Montoya—, sino que se perpetúa el lastre atávico, se reemplaza un odio por otro.
En últimas, la novela sugiere un acto de contrición colectivo entre víctimas o victimarios, por nuestra amnesia e impunidad ante la infamia de nuestra historia, semejante a la actualidad. Y su juego poliédrico del tiempo y del espacio se plantea como un desafío, una fractura del tiempo del odio y la soledad, un rompecabezas de la memoria.
El libro se cierra con la serie de Los cuentos de Juana, que defrauda por desigual y gusta por lo excéntrica. Con el personaje principal aquí y allá, observamos que Cepeda podría haber ejecutado un plan, no sin éxito, si hubiera evitado envolver a Juana en una atmósfera fragmentaria, forzadamente, con el ánimo de que el libro fuera novela. Juana es ciega en un cuento, tiene cabellos de oro y es hija de una pianista aficionada que vive en Ciénaga. Juana es individualista, mata futbolistas con una cerbatana, se casa y se suicida el día de su matrimonio. En un afilado cuento, juega a la charada con Bartolomé de las Casas. En otro se mete de puta por la veta erótica que descubre en la Biblia. Para algunos críticos, Juana es un álter ego de Cepeda por ser transgresora en un medio hostil. Aquí también aparece el Padre atroz de La casa grande con rasgos más humanos, pero las mujeres heredan el mismo fracaso y desgracia, y el tema del odio se siente retórico y fatigado. Y si en Todos estábamos a la espera cada cuento era la aventura y forma de un relato, en Los cuentos de Juana la anécdota y lo regional son centrales y se relacionan con la actividad cinematográfica de Cepeda.
Decía Pascal que solo creía en los relatos de los testigos que habían muerto en la batalla. Pero un muerto no puede relatarnos nada. Y la paradoja de esta idea nos lleva a creer que en la gran literatura el hecho poético pesa más que el hecho histórico, que allí late un sentido más creador de la historia, como dice Lezama. Pues si es necesario morir en la batalla para hacer el relato, es que hay una forma superior de relatar, una forma de morir para ser otro. Y Cepeda logró ser otro. Murió a los 46 años y de tres batallas ganó dos.