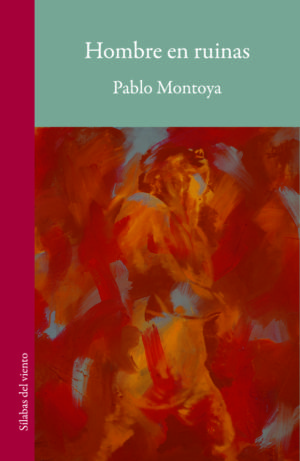31 diciembre 2019. Por: Fredy Yezzed.
En Boletín cultural y bibliográfico.
Estoy desplegado en el tiempo. Fluyo en él como una criatura sin señales. Su inicio apenas lo vislumbro. Y su final es un vaho que percibo en el aire. Una estela de gemidos, no obstante, me contiene. Pasan las generaciones apoyadas en mi hálito. Y como el viento en la arena de la tormenta, me hundo en lo transcurrido. (p. 11)
Así comienza el último libro de poesía en prosa publicado por Pablo Montoya, y el sexto de su carrera literaria que comprende ya más de treinta años. El protagonista, a diferencia de sus poemarios anteriores, no es París, el viaje, la pintura, la música, la religión o el arte, sino el tiempo. Sin embargo, es un tiempo perfumado por la aventura, el color, la textura, el oboe, la cruz y los grandes monumentos del hombre pasado.
Hombre en ruinas —que en el manejo poético y en la búsqueda del ser evoca su novela Lejos de Roma— nació, según comenta Montoya, cuando visitó Roma en diciembre de 2009. El impacto que le produjo el recorrido por las ruinas del Foro, y otros parajes del antiguo Imperio romano, lo motivó a emprender la escritura de esta colección de 15 poemas en prosa de largo aliento, divididos a su vez en fragmentos.
El libro, meditación sensible sobre la ruina y la velocidad del tiempo, es en su conjunto un mapa que persigue la huella y los vestigios del pasado. Por estas páginas, remolino de viajes y recuerdos —porque el viaje también es al pasado y al sueño del poeta—,aparecen la catedral de Amiens, el castillo de San Vigilio en Bérgamo, la Santa Capilla en París, el acueducto de Segovia, las pirámides egipcias, Carcasona y los sitios emblemáticos de la resistencia cátara, el Templo Mayor en Ciudad de México y numerosos cementerios del mundo.
Hombre en ruinas le pregunta a la piedra, a la luz, al pino, al mar, al olor de las exhumaciones y a la sangre por la gloria y la destrucción del hombre. En ese sentido, como indica Ezra Pound, creemos fervientemente que la literatura es una ciencia, pues su materia de estudio es el hombre. Como en una especie de arqueología del silencio, Montoya suelta su imaginación a mirar con detenimiento las reliquias y los escombros del hombre alrededor del mundo. Sus lectores lo sabemos: Montoya es un amante del pasado. Mas un pasado revisitado por el asombro y la mirada crítica.
Si se siente una apuesta cinematográfica en este libro, es la del desplazamiento, lento y detallado, de la cámara de Andréi Tarkovski. El lector entra en un viaje en blanco y negro hacia el pasado melancólico y brumoso de la humanidad. Se podría pensar, en primera instancia, en la película Nostalgia (1983), donde un poeta ruso viaja a Roma a investigar la vida de un compositor soviético del siglo XVIII. Se escucha en las páginas de Hombre en ruinas el sonido de la naturaleza agreste, la piedra relamida por el inclemente sol, acariciada por el viento, golpeada por la lluvia, recorrida por la hormiga y pisada por la herradura de caballo. Montoya logra un clima psicológico inquietante en los pocos y humildes referentes que poetiza. Revela con lucidez la herida sobre la piedra, como podemos observar:
Y aquí y allá, en las rúas hechas por los pasos, en la yerba azotada por la lluvia, sobre el río de un matiz ocre, piedras. Piedras como fichas de un juego en el que el polvo triunfa. Piedras como los huesos de una quimera que nadie sueña. Piedras que, en su rumbo hacia la nada, me ofrecen este derruido consuelo. (p. 12)
Montoya, a diferencia de Wisława Szymborska en su poema “Conversación con la piedra”, sí logra que la piedra le abra la puerta y lo deje entrar a ver —con nuestros pobres sentidos y quizá con el
sentido de ser parte, del que habla la polaca— los bellos e inhabitados palacios que hay dentro de ella. La piedra es, quizá, la imagen más práctica de que el tiempo tiene un rostro. La piedra, en su silencioso grito, nos mira a los ojos y nos permite —con una pequeña esperanza— imaginar acerca del hombre anterior su espíritu, su filosofía, la palabra cifrada de sus dioses. Es esta empresa —ambiciosa y quizá efímera como toda empresa del hombre— la que emprende Hombre en ruinas. Desperdigados por todo el libro, hay pasajes donde la voz del poeta horada, taladra, penetra la piedra y la historia:
¿Qué susurra este mapa vertiginoso de decaimientos? La perplejidad de los números diluida bajo las estrellas. La nostalgia del abrazo perdido en los follajes. La espera de la muerte que el ascua, hecha por unas manos serviles, volvió amable en algún instante. Es mi aliento el que se introduce por entre los agujeros de la piedra. Y mi oído se aguza en procura de anónimos susurros. (p. 18)
“La piedra es un poco de noche dura”, dice el maestro guatemalteco Luis Cardoza y Aragón en su fascinante y kilométrico poema en prosa de más de cien páginas titulado “Pequeña sinfonía del Nuevo Mundo” (México, 1948). El libro de Montoya parece que dijera entre líneas que la piedra, mirada con curiosidad y asombro, es el cuerpo de la historia. Ella está llena de secretos y cuando hablamos de la piedra estamos hablando de una anatomía avejentada, enferma, oscura en sus confines, indescifrable en su esencia. El cuerpo de la piedra es el eje del libro y el motivo principal de la extrañeza. Quizá habla de la anatomía del tiempo. Parece que nos dijese: la piedra respira aún y está a punto de exhalar el secreto… Como una especie de paria que ve lo invisible, en el poema “Autorretrato”, la voz poética —con sus múltiples rostros— discurre y se pregunta por la permanencia del hombre de hoy en el espejo del pasado: “Lo que veo es bruma. Contornos de un horizonte que tal vez fue mío. ¿Ese aún soy yo? ¿Un destello que culminará en el silencio? ¿Qué quedará de mí? ¿Qué de esta imagen que intenta nombrarme?” (p. 36).
A primera vista, se podría pensar en La tierra baldía de T. S. Eliot como antecedente del libro Hombre en ruinas, pero el exceso de intelectualismo en las páginas del norteamericano lo hacen lejano, por fortuna para Montoya. Sin embargo, hay dos alientos como influencias que aparecen y desaparecen muy bien amalgamadas y convertidas en otra mirada. En primera instancia, los paisajes áridos, desolados e impregnados de susurros de las páginas de Juan Rulfo asoman en Hombre en ruinas, donde ayudan a crear una atmósfera espectral, lejana y onírica. Especialmente en el poema en prosa n.° 8 de “Memoria de cementerios” se escucha la brisa bajar desde Luvina:
Ascendí la colina. Los pinos construían una linde umbrosa y dejaban caer de sus follajes pedazos de neblina. El camino de siglos era angosto y mis pasos resonaban con la ilusión firme que otorga todo presente. Cuando alcancé la cima, el terreno se explayaba por un tramo. No había cruces ni alusión a naturalezas etéreas. Los árboles estaban próximos, pero imponían con su quietud una distancia impostergable. Solo había lápidas sin nombres. Bloques de piedra que se inclinaban en busca de una raíz posible. Y encima de ellos, pequeños guijarros alineados. Una pequeña escritura mineral que descifraba la mudez de lo insondable. Manos invisibles proponían ese orden con cierto desmán. La muerte terminaba siendo ajena a la simetría y a la exactitud (…). (p. 65)
La segunda voz que aparece soterradamente —en su estado filosófico y espiritual— es la de Álvaro Mutis, el creador de Maqroll el Gaviero, ese misterioso personaje que viajaba desde los páramos hasta los parajes de un único Tolima profundo dando cuenta del deterioro, el escepticismo y la desesperanza del hombre. Evitando las visitaciones a los hospitales, las cárceles, las estaciones de tren y los burdeles de tierra caliente de Maqroll, la voz poética de Hombre en ruinas respira una atmósfera parecida, pues mira a la piedra, la vasija, el vitral, el acueducto, la ciudad arrasada y la destrucción para recordar las equivocaciones del hombre a través de la historia y reafirmar su poca fe en una conciencia nueva y solidaria.
El mejor ejemplo es el poema en prosa “País cátaro”—ocho piezas que narran la resistencia de la ciudad medieval de Carcasona a los cruzados en el siglo XIII—, que puede especialmente ilustrarnos sobre la desventura del hombre enfrentado a las guerras religiosas y los intereses económicos. En este punto —cabe la desconfianza—, quizá cuando Montoya habla de un vestigio en Francia, está develando metafóricamente una Colombia gobernada por la corrupción, la inequidad y la violencia:
Volver a las piedras en Montségur. Y sentir, ante su roce, que todo es una continua preparación para la muerte. Los gritos de alarma se han desparramado ya por las moradas. Solo unos días para abjurar de la herejía o entregarse a la hoguera. Ellas están levantadas y esperan que la decisión se tome. Una larga resistencia llega a su fin. Y no hay dignidad más grande, ni consuelo más vasto, que no claudicar. Arrebata la idea de morir en estas alturas. Llenarse el cuerpo del viento que sacude al mundo. Lanzarse al abismo del tiempo. Y flotar en él como un ardiente puñado de cenizas. (p. 113)
Hombre en ruinas podría considerarse —a mi juicio— el poemario más ambicioso de la obra de Montoya. Sin lugar a dudas, es un escalón de piedra muy alto dentro de su obra en general y deja huella en la poesía colombiana contemporánea, aunque tengamos que recordar —mirando a la cabeza del libro y como posible colofón— aquel poema “A Roma sepultada en sus ruinas”, de Francisco de Quevedo: “¡Oh, Roma!, en tu grandeza, en tu hermosura, / huyó lo que era firme, y solamente / lo fugitivo permanece y dura”.