19 de diciembre de 2022 I Por: Christopher Tibble I
Elena, la madre de Amalia, tiene alzhéimer. No es una mujer mayor: ronda los 60 años. Pero el diagnóstico, impartido por un médico indiferente, parece ser concluyente. Amalia sabe que la vida de ambas cambiará. Ella trabaja como antropóloga forense, excavando las fosas comunes del conflicto armado, limpiando los huesos de los desaparecidos, identificando (cuando es posible) la identidad de las víctimas. El olvido, que Amalia desempolva a diario en su trabajo, ya no solo se cierne sobre su país, sino también sobre su madre. En las primeras páginas, dice: “Un día despedí el sentido de humor de mi mamá, otro, su buena memoria, otro más, su control sobre lo cotidiano”.
Camposanto, de la manizaleña Marcela Villegas, ganó el Premio Nacional de Novela Corta de la Universidad Javeriana en 2016. Se trata de una novela que tiene en su centro un paralelo. A lo largo de la obra, su autora yuxtapone la enfermedad de su madre y la guerra en Colombia para dejar que a través de esa cercanía surjan resonancias. Es una apuesta sutil, que esquiva la obviedad y la rigidez. Villegas no fuerza nada: en cambio, pone los dos elementos sobre la mesa y le pregunta al lector: “¿Usted qué ve?”.
En su flexibilidad, Camposanto se puede leer como un juego de espejos que refracta luces de muchos colores: la del duelo, la del olvido, la del recuerdo, la de la rabia, la del perdón, la de la frustración, la de los legados. Como Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, la novela de Villegas señala ese vínculo que ata lo íntimo a lo público, lo molecular a lo social.
A medida que avanza la trama, Amalia se hace cada vez más responsable de la vida de su madre. Se muda con ella y la acompaña durante el día. De noche, desde la habitación de su infancia, escucha los pasos desordenados de Elena, que divaga por la casa a las cuatro de la mañana. La relación madre-hija también está llena de espejos. Amalia pronto se vuelve consciente del cambio de roles: ha pasado de ser la hija de su madre a ser la madre de ella. “Hoy, que estoy enterrando su independencia –dice–, siento que he parido una hija vieja que me entrega no una enfermera sino el neurólogo. Y he de cuidarla y no verla crecer, sino encogerse o diluirse”.
La prosa de Camposanto es equilibrada. No es florida. Tampoco seca. Se asemeja a un diario. Los capítulos, cortos, detallan impresiones cotidianas y ofrecen reflexiones, a menudo poéticas, nunca solemnes. Villegas, por momentos, nos narra el libro desde el punto de vista de la madre, en una apuesta por retratar su olvido. Cuando trata de recordar un pasaje que leyó años atrás, Elena dice: “…es la sombra de un recuerdo, de una imagen que intenta pasarse por una sensación”. Pero es Amalia, en primera persona, la que relata la mayoría de la obra. Su voz es compleja, elocuentemente humana: juzga, llora, se enfurece, siente miedo, compasión, soledad.
En sus 132 páginas, la novela pregunta una y otra vez, en voz baja: ¿cómo se afronta la calamidad? La misma existencia del libro parece ser, en parte, la respuesta: narrándola. En Camposanto no existe un final feliz. No existe una revuelta contra la entropía. Existe, en cambio, la posibilidad de constatar los hechos, desde la empatía. Desde un afecto que le hace el quite a la candidez, y quizás por eso mismo conmueve tanto.
Adquiere este y otros libros de la autora:
-
Producto en oferta
 Jardín 6: Ecos de un paísEl precio original era: $ 160.000.$ 120.000El precio actual es: $ 120.000.
Jardín 6: Ecos de un paísEl precio original era: $ 160.000.$ 120.000El precio actual es: $ 120.000. -
 Camposanto$ 50.000
Camposanto$ 50.000 -
 La conmoción de los encuentros$ 45.000
La conmoción de los encuentros$ 45.000




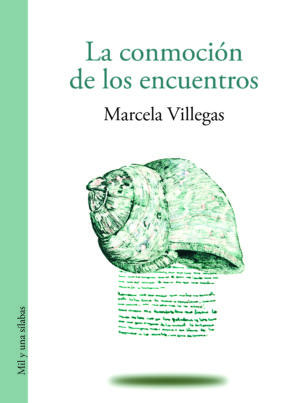
Deje un comentario