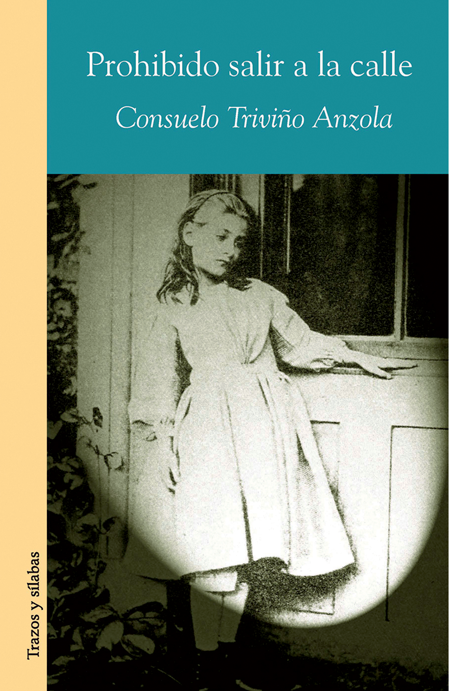26 de Febrero, 2012. Por: Danilo Albán.
En Lector de Cali.
Antes de leer Prohibido salir a la calle conocía otra muestra de la narrativa de Consuelo Triviño, un volumen de cuentos titulado La casa imposible: cuentos desgarrados, de personajes a menudo jóvenes y adolescentes, divididos entre las imposiciones y las banalidades de la vida social y la búsqueda de una autenticidad que a veces los lleva al abismo. Esta novela que ahora comento es muy diferente, porque está estructurada desde un punto de vista unitario y por una voz y un lenguaje peculiares y únicos a lo largo de toda la obra, lo cual construye una mirada cargada de una frescura que no tenían los personajes de sus cuentos. Pero la autenticidad sigue siendo un valor central de esta narrativa.
Por eso se lee Prohibido salir a la calle como una voz fascinante que fluye para crear un espacio pequeño, el espacio de la vida de una niña que transita de la infancia a la adolescencia, pero también como la resonancia de este espacio en el espacio existencial y social que puede ser el de cada ser humano. El espacio y el tiempo, a pesar de esta focalización doméstica de la mirada, va trazando las principales líneas de unos años en que los personajes recuerdan la época de la violencia como un pasado terrible y viven en una Bogotá aún relativamente tranquila, hasta que comienzan a llegar los cambios y hasta la revolución de las costumbres de los años sesenta y los primeros setenta, con los hippies y los rebeldes.
El paisaje de Bogotá se nos aparece a través de esa mirada detallista que descubre pequeños rasgos que nos sugieren el conjunto de una ciudad entrañable y cambiante. Los carteles leídos por los niños son un ejemplo de esas huellas que el tiempo, ese tiempo, ha dejado en la ciudad con la escritura humilde de los lugares cotidianos. Pero también las inscripciones mezclan el mundo pequeño de la narradora y sus hermanos con el de los grandes acontecimientos: los carteles de la visita del Papa y los vivas o mueras a los políticos coexisten con el corazón que lleva grabado el nombre del novio secreto de la narradora, y el muro donde se escribe la historia se vuelve el universo de la imaginación.
Es decir, la voz de una niña nos adentra en un mundo y capta de una manera fulgurante y profunda verdades que van mucho más allá de sus juegos y sus rabietas cotidianos. Esta unión del espacio pequeño con el espacio de la historia y de la existencia humana se inscribe en una determinada tradición literaria que tiene una importante representación en la escritura latinoamericana. La conexión con un espacio marginal, que no es el espacio de los grandes acontecimientos históricos ni el de los grandes debates culturales, se da en la literatura a menudo bajo la forma de la autobiografía —verdadera o falsa— o del testimonio; en la literatura latinoamericana, existe una abundante producción de ambas modalidades. En el caso de la escritura autobiográfica ficcionalizada, es frecuente encontrar la narración desde la mirada infantil. Existen novelas emblemáticas como Balún Canán (1957), de Rosario Castellanos, o Camino de Ximena (1994), de Laura Riesco; en ellas las protagonistas nos hacen vislumbrar espacios condenados y marginados a través de la mirada de las sirvientas indígenas que las cuidan. También los hombres, claro, han captado el mundo desde la mirada del niño, como en Un mundo para Julius (1970), de Alfredo Bryce Echenique o Los ríos profundos (1958), de José María Arguedas, pero la escritura femenina ha valorado más estos espacios domésticos como lugar de saber.
La narradora de Prohibido salir a la calle narra pues desde la visión de una niña y también con su lenguaje y con el conocimiento incompleto que este personaje puede tener. Pero se trata de una niña muy lista, de una niña extraordinariamente perceptiva y talentosa, que radiografía el mundo de manera implacable, y a través de su mirada vamos entrando en el conflicto de la relación del individuo con la sociedad humana, y también de la construcción de los afectos, de la difícil empatía con el otro, de los amores y los odios que nos hacen ser lo que somos. Al final de la historia, la mirada confirma el radical desajuste entre las imposiciones sociales y el deseo de autenticidad, y el primo de la narradora formula claramente que las enseñanzas sociales se encaminan a fomentar la obediencia, y que la clave del éxito social es obedecer. Cuando el primo le revela las leyes del éxito, la narradora reflexiona: “Al otro lado sólo llegaban los obedientes. Yo era desobediente, con lo que no podría llegar jamás al otro lado”. Pero ya desde el principio se observa esta contradicción entre el hogar y el mundo social:
Yo veía que lo que me enseñaban en la escuela sobre la familia era lo contrario de lo que pasaba en mi casa: la cabeza del hogar no estaba, la mamá no hacía los trabajos domésticos. La abuela ocupaba el lugar de la mamá y mamá el de papá.
Pues ocurre que la mirada de la narradora implica además una circunstancia que se convierte en centro de la narración: se trata del carácter incipiente de este personaje, de su personalidad en formación, puesto que está aprendiendo cómo es el mundo y se está definiendo frente, y a veces contra, la sociedad. Las novelas antes mencionadas, al igual que Prohibido salir a la calle, tienen ese carácter de Novela de formación o Bildungsroman, y por eso al leerlas no solamente seguimos la historia de un niño que crece en los pequeños escenarios de la familia y de la casa, sino que el personaje se hace caja de resonancia de las convenciones, las limitaciones y los absurdos de la sociedad; de sus conflictos, en definitiva, porque este aprendizaje del mundo se hace de forma dolorosa y muchas veces rebelde frente a lo impuesto. De estas novelas de formación, además de las arriba mencionadas, existen en América Latina muchas donde la mirada es femenina: desde Ifigenia (1924), de Teresa de la Parra, hasta La flor de lis (1988), de Elena Poniatowska. Y muchas de estas novelas, como la que estamos comentando, tienen como característica la conexión con un lugar de saber marginal y humilde pero fuerte. En Prohibido salir a la calle, la niña que narra no aprende tanto en la escuela, lugar oficial del saber (si acaso, de la mano de la maestra que le fascina como persona), como en la casa, lugar de las contradicciones pero donde la madre escribe un Cuaderno de recuerdos y poesía, el padre lee sin descanso y la abuela practica un saber pragmático y tradicional, pero que a veces es el único capaz de eludir los estereotipos que condenan a algunos miembros de la familia, como el de la prima mala o el padre improductivo. Los bisabuelos han vivido una historia paralela a la novela romántica Atala, de Chateaubriand, que es el nombre que le han puesto a la abuela, la cual explica estas y otras historias dramáticas y misteriosas, fuente de un saber secreto y nunca explicitado del todo. Todo esto lo recibimos a través de ese lenguaje infantil que ve más de lo que ve:
No es que mis tías fueran malas, lo que pasaba es que cuando se juntaban con mamá, se desahogaban hablando hasta por los codos. Eran como tres hadas malas que predecían el futuro […]
No hay hombre bueno, era el lema de las tres […] Los hombres son todos muy corrompidos, decía la tía Ana. Y mamá comentaba, una de bruta, todavía les cree, pero me dijo un señor muy decente, que ni siquiera cuando lloran son sinceros […]
Y también nos encontramos con ese otro lenguaje terapéutico de la madre y las tías, que finalmente cura más que las letanías con las que despotrican de los hombres y otros enemigos, porque la evocación de “historias de la familia, de parientes lejanos y extraños que pasaban por la finca”, las tranquiliza y las hace condescendientes con las travesuras de los niños. Los hermanos de la niña, tres varones más pequeños que ella, conforman con la narradora un microcosmos de afectos y poderes que enseña más que los libros de texto. Los lenguajes de los diferentes personajes se van entretejiendo y a veces parecen evocar códigos literarios o de pensamiento: romanticismo, modernismo, modernidad, postmodernidad.
La historia que se narra tiene que ver con el desarrollo de este personaje, que desde el principio se nos presenta como alguien ligado a las palabras: para ella, hablar es un placer y casi una adicción; mientras descubre las zonas oscuras y luminosas de la casa aprende a escribir casi por su cuenta; más tarde lee y escribe, imitando los géneros populares, historias de diablos, héroes y fantasmas que son su propia historia; ya de preadolescente, lleva un “Cuaderno de recuerdos”: no sólo de los suyos propios, sino que quiere averiguar las historias de su familia para escribirlas. De hecho, toda la novela es un entramado de palabras propias y ajenas encajadas en el discurso de la niña habladora que tiene, según su madre, la mala costumbre de “parar oreja”. El talento de la niña se va revelando en la facilidad en los estudios, en ser la primera de la clase, pero también en el orgullo e independencia que le hacen desear otro destino que el que le traza la responsabilidad adjudicada por la situación familiar (“La que nos va a sacar adelante” se titula un capítulo): estudiar, ser maestra y ayudar a la familia; un destino que, aun escapando al más clásico de sumisión absoluta en el hogar, no le cuadra a esta rebelde que quiere ser astronauta y que tiene un proyecto de vida libre y aventurera; más tarde, cuando le preocupa el engaño de la sociedad, quiere ser socióloga y luego antropóloga y escritora.
Se adivina, a través de estos proyectos contrapuestos al oficial, un mundo lleno de limitaciones sociales: la escasez económica, pero también la organización patriarcal que se quiebra y deja ver sus contradicciones, con la ausencia del padre pero aún más con la vuelta de este personaje crucial en la narración y en el establecimiento de un mapa de contradicciones.
El padre ausente genera expectativas, y, dice la narradora “Desde entonces empezamos a vivir como si en cualquier momento llegara papá”, y, en efecto, en un momento el ser soñado aterriza en la casa, microcosmos donde se exacerba el entramado de miserias y prejuicios que vienen de las dependencias seculares, y que conforman un tejido de “cómo será”, “me han dicho” y sobre todo “qué dirán”, entre la madre y las tías. La casa es a la vez espacio de la desdicha y de la felicidad cotidianas, y más allá varios horizontes de dicha y libertad lindan con la vida de todos los días: la finca rural como Edén que se va convirtiendo en Paraíso perdido, la vuelta del padre como fiesta contradictoria, la aventura como libertad peligrosa. En ese entorno se aprende la dificultad de los afectos y su expresión: “los mayores nunca decían que se querían” . Se aprende también la felicidad como algo frágil y poco evidente: “¡Dios mío! Ahora que lo pienso fui muy feliz aquel año que llegó papá porque además pasaron cosas importantes en el mundo”.. Se aprende también lo precario de esa felicidad que los niños temen perder con la partida del padre, fantasma, éste de la partida del padre, que amenaza con cualquier conflicto en la casa; se aprenden las tensiones de la imposible conciliación de los intereses y las responsabilidades de los padres. Se aprenden los sentimientos complejos que se van forjando en la ternura —como cuando ve a su abuela como alguien más pequeño que ella —, la rabia, el cariño y la rebeldía.
El padre, que incumple su papel social de varón productivo, genera explosiones de ira y celos en la madre, pero para la niña este padre artesano y artista es fuente de emociones, de saber no oficial y hasta de abundancia, y sobre todo de palabras, que fluyen y se hilan en las conversaciones entre los dos. Este padre poco ordenado en su vida —en tensión entre la irresponsabilidad y la generosidad—, que quiere enseñar a sus hijos a pensar, será objeto de admiración y plenitud, de empatía y compasión, y su presencia provoca en la niña a la vez felicidad y miedo a la felicidad. El padre trae el goce y el conflicto: “La llegada de papá cambió las cosas para bien y para mal. Para mal, porque casi todos los días había una pelea o una discusión. Para bien, porque la vida era más divertida”.
El temor a perder al padre en esa contradicción, por los conflictos domésticos, y luego el temor a perder la infancia, a perder el barrio en el que ha crecido y el mundo en el que se ha formado, el temor a ser mujer, son la marca de ese paso a la adolescencia que afianza a pesar de todos esos miedos la determinación de su propio destino en el marco de un cambio social en el que la iluminan el padre inconformista y el primo comunista que está en la Universidad, nadaísta y un poco hippy, emblema de la rebeldía caótica de los sesenta en que la niña se afirma como ser independiente. En el contexto de la minifalda y el Che, de las botas yeyé y de la poesía como rebeldía, ambos guías le dejan entrever el engaño de las enseñanzas oficiales.
Pero las dos rebeldías de la casa, la del padre y la de hija, llegan también a enfrentarse mostrando lo complejo de los juegos de saber y poder: el poder y la apariencia son los ejes que generarán conflictos con el padre, porque a esta niña sabia le importa también mucho la apariencia y el bien parecer, y por momentos sus deseos de ser admirada socialmente, por ir bien vestida como sus amigas, por llevar los disfraces bonitos en la fiesta y no el de papel de periódico que propone el despistado padre, le hacen acercarse al universo más convencional y responsable de la madre y comprenderla desde su mirada infantil, comprender la carga que lleva y que condiciona su rechazo del placer gratuito.
Por otro lado, el único episodio de ejercicio del poder por parte del padre con un castigo ejemplar genera un rechazo profundo. Pero la contradicción está en el seno mismo de la oposición entre lo social y lo íntimo: el padre cómplice se convierte en obstáculo para los proyectos sociales que implican un consenso con la apariencia a la moda y a la vez trata de hacer respetar la ley mediante la violencia. De hecho las contradicciones afectivas van paralelas a las contradicciones sociales: la actividad improductiva del padre, en definitiva leer y pensar, no puede ser rentabilizada socialmente, es decir, no da dinero; sin embargo el padre irresponsable es el único que logra instalar la fiesta en la vida cotidiana, y que logra instalar las emociones intensas que generan una dialéctica contraria al control del gasto.
En el fondo, la dialéctica entre el orden y el desorden en la vida doméstica, y entre la carencia y el despilfarro, entre el goce y la ley, son las tensiones que enseñan a estos personajes que nada es fácil ni está definido de antemano, y ni mucho menos es como determinan los estereotipos sociales. Tal vez por eso a la felicidad de poseer un reloj que recibe la narradora como regalo de primera comunión, y que colma los deseos de controlar el tiempo social y de componer una imagen socialmente favorecida, se opone la pérdida del mismo como consecuencia de esas ansias, lo cual delata un fracaso relacionado con lo insatisfactorio y precario moralmente de una vida delimitada por los preceptos sociales. Y por eso, quizás, en el final abierto de la novela sólo se avizoran el lenguaje y la comunicación como armas para enfrentarse a la vida desamparada y desolada; no hay, en cambio, ninguna seguridad convencional que sirva como parapeto y guía de una vida que ha de ser necesariamente libre, y por ello arriesgada.