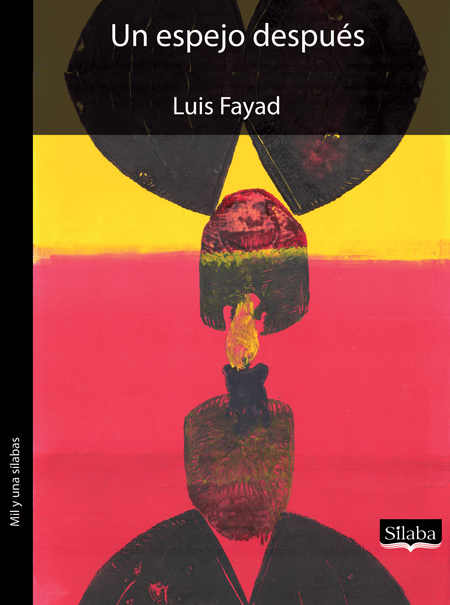8 de septiembre de 2015. Por: Octavio Escobar Giraldo.
En Boletín cultural y bibliográfico del Banco de la República, 49(88), 144-145.
Hasta hace algunas décadas, los libros de cuento eran el final de un proceso acumulativo. Un cuento producto de las impresiones de un viaje se sumaba a otro que solicitaba la redacción de un periódico y a dos más aparecidos en la revista independiente de unos amigos. Otro con motivo navideño, uno más inspirado por una mujer bonita, regalo para ella, aquel, que surgió súbito, a la salida del sueño… y así, poco a poco y con el paso de los años y el deseo expreso de los lectores de tener tal material reunido, se llegaba al libro, que naturalmente era, como muchos dicen con desprecio, una “colchita de retazos”. Pero algunos autores consiguieron escribir, talentos venturosos, libros que tuvieron unidad temática y estilística –Borges, Rulfo, Cortázar, Bryce Echenique, por mencionar nombres–, y se quiso convertir a la excepción en norma, al punto que llegó a consignarse como condición en las cláusulas de algunos concursos. Tal sofisticación condujo a libros del género muy especiales, que incluso podían y pueden leerse como novelas, en algunos casos con el propósito no siempre consciente de conseguir que el lector los asumiera como tales. Si al hermoso artificio que describo se le suma la dificultad de que la mayoría de los cuentos sean breves, apenas un párrafo o una frase, estamos frente a una empresa de la que muy pocos han salido victoriosos (Monterroso, Ana María Shua).
Autor de una de nuestras novelas fundamentales del siglo XX, Los parientes de Ester (1978), digna de toda alabanza, Luis Fayad concibió un personaje, Leoncio, que, como dice la contracarátula de Sílaba Editores, “aparece enfrentado a las pequeñas tragedias de cada día”. Así es, en efecto, y en casi cada uno de estos treinta y cuatro cuentos el autor radicado en Alemania refleja sensibilidad, humor, sentido del absurdo y buen tino para la paradoja, consiguiendo piezas que han merecido y merecen su aparición en antologías, y su traducción. Es contundente la visión de la cotidianidad como riesgo, como maravilla, y la relativa incapacidad de Leoncio, su disposición para ciertas acciones y su perplejidad frente a otras, lo convierten en el antihéroe capaz de expresarnos a todos. El libro honra la ambición de conseguir que unas decenas de cuentos muy breves, alguno apenas línea y media sobre la página en blanco, sean como una novela, sin dejar de ser lo que son, y con justo derecho debe incluirse en toda selección de los libros de cuento colombianos.
Ahora bien, el placer de su lectura hace que uno mire con más detalle, que se detenga, y con el ánimo perfeccionista de la admiración, encuentre que a sus muchas virtudes a veces las empaña una escritura que a pesar de ser muy cuidadosa, es inapropiada para los objetivos del libro. Como si desconfiara de las capacidades del lector para seguir una trama, para desentrañar un guiño intertextual, un ardid filosófico, Fayad se empeña en explicar circunstancias, en entorpecer algunos de los textos con anotaciones innecesarias. Un ejemplo bien claro está en el cuento “Ruidos en vano”, cuyo título podría aplicarse a la característica que estoy describiendo. Aparece la frase: “El día anterior el jefe de su lugar de trabajo y él salieron al mismo tiempo de sus respectivas oficinas” [pág. 15]. Si dijera simplemente: “Su jefe y él salieron al mismo tiempo de sus oficinas”, ¿se perdería algo fundamental? Después de releer una y otra vez, a mí me parece que no, e invito a los lectores a comprar el libro y juzgarlo.
Así, en un porcentaje menor de las piezas de este Un espejo después, el lector avezado –sería mejor decir “inconforme” y hasta “fastidioso”–, encuentra párrafos en los que tiene la impresión de que mayor limpieza y precisión hubieran sido deseables. Hay, por supuesto, aquellos cuentos en los que la repetición es parte de la propuesta narrativa, incluso uno que recuerda el célebre El grafógrafo de Salvador Elizondo (“Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme que escribo”). Fayad escribe en “Pesadilla lejana”: “A la noche siguiente soñó que estaba soñando la misma pesadilla, y un instante después soñó la pesadilla. A la otra noche soñó que estaba soñando soñándose la pesadilla, y dos instantes después soñó la pesadilla” [pág. 26], con un enfoque del final bien distinto al del autor mexicano, y otro de apenas cuatro renglones en el que realiza la variante de un tema universal: Leoncio soñaba que dormía en la cama y que ahí soñaba que por un descuido se quedó dormido sobre el escritorio y que ahí soñaba que dormía en la cama y que ahí soñaba que por un descuido se quedó dormido sobre el escritorio. [“La cama y el escritorio”, pág. 35]
Pero en otras oportunidades lo que hay es acumulación innecesaria de acciones y palabras, de pequeños ruidos, de distracciones. Nada es incorrecto, todo se justifica, pero la falta de economía se siente, pesa, hace que un gran minicuento se convierta simplemente en un cuento que está muy bien, pero del que el lector puede gustar o no. ¿Es una cuestión de estilo? Sí, por supuesto, y la discusión sería interminable y estéril, pero también es un problema de funcionalidad inherente al tipo de textos que componen el libro, a la brevedad que se propone y que exige se la respete. Exagerando un poco, en un minicuento la elipsis no es la opción, es el deber. Sugerir es un mandato.
En su cacareado Decálogo del perfecto cuentista, Horacio Quiroga escribió: “Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver”. Con cierta frecuencia nos obligan a ver en el mundo del pobre Leoncio cosas que a él no le importan, que implícitas resonarían mucho mejor.
Reseñar un libro tantas veces editado, con casi veinte años de historia venturosa, proponiendo que se le modifique, es una temeridad. Insistir, además, en que poco más de cincuenta páginas pierdan líneas, palabras, es un despropósito. Pido perdón por hacerlo. Ocurre, para mi infortunio, que creo que Un espejo después es, en su especie, un libro singular, necesario para la literatura colombiana, y me gustaría, por los lectores y por su autor, a quien respeto, que ganara mayor contundencia. También mayor levedad. Creo que esa contradicción lo convertiría en un clásico de nuestra lengua.