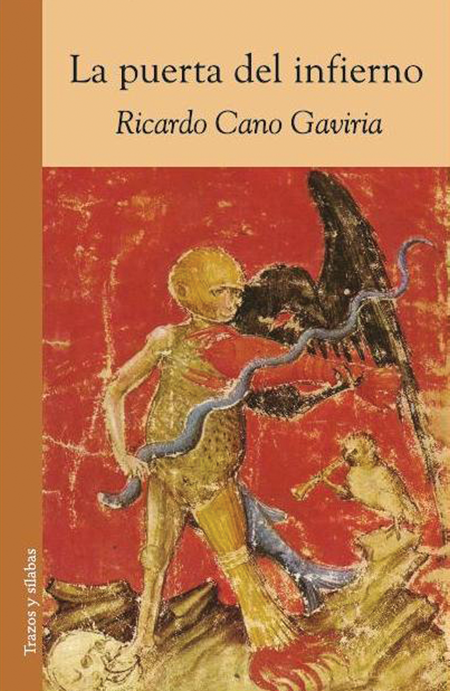5 de Junio, 2011 . Por: David Jimenez.
En La Razón Publica.
La puerta del infierno, la novela más reciente de Ricardo Cano Gaviria, está estructurada como una larga conversación entre los dos personajes principales: Rolando Dupuy y Héctor Ugliano, dos amigos colombianos que se encuentran en París el día seis de julio de 1988 y se sientan a charlar en un café restaurante de la rue de Rennes. El tema central de la plática es el pasado y, más específicamente, el que va de mediados de 1968 a los días finales de 1969. Hay también un narrador en tercera persona, que interviene de manera intermitente para relatar algunos pasajes, complementar otros, describir desde fuera las circunstancias que rodean a los personajes, sus actitudes y gestos, y las reacciones internas de Dupuy no expresadas en el diálogo. Este narrador impersonal, aunque externo al relato, se encuentra muy cerca a Dupuy, es casi su voz interior, mediante el recurso constante al estilo indirecto libre, con lo cual la tercera persona se confunde, por momentos, con el monólogo.
Para el tiempo de la conversación, las jornadas de mayo del sesenta y ocho en París han quedado atrás, si bien constituyen materia de evocación permanente. Son apenas el recuerdo de un instante privilegiado de la historia, no vivido directamente, pero fresco todavía cuando Dupuy llega a París a finales de ese año. Lo mismo sucede con el movimiento de la izquierda estudiantil de esos años en Colombia, la proliferación de grupos, los debates, la tentación de la lucha armada y, sobre todo, el cruce entre los tropezones del aprendizaje político y los tanteos de la experimentación erótica. No sería exagerado afirmar que esta novela es un intento de reflexionar seriamente, en retrospectiva, y desde la limitada experiencia de los dos personajes, sobre los logros y fracasos de ese momento, y ante todo sobre los contrastes entre la poesía de los ideales y la cortedad prosaica de la prácticas. Se trata, hasta cierto punto, de una novela de la desilusión, especie de tan larga vida en la historia del género. Y es difícil, dada la pasión de Cano Gaviria por la obra de Flaubert, resistirse a la tentación de relacionar La puerta del infierno, en su diseño de conjunto, con el brevísimo diálogo de Moreau y Deslauriers al final de La educación sentimental, después de haber pasado por los avatares de la revolución de 1848 en Francia: “Fue aquella la mejor época de nuestra vida”, dice Moreau; “sí, es muy posible que fuera la mejor”, contesta Deslauriers. Se refieren ambos, no a los tiempos de la revolución, sino a un episodio de la adolescencia, cuando los dos intentan su primera aventura en el mundo de la prostitución, un fracaso rotundo pero cómico, y que los dos amigos recuerdan con placer, porque este tipo de frustraciones deja vivo el deseo de nuevas oportunidades, mientras las decepciones juveniles del ideal revolucionario parecen incurables. En La puerta del infierno, Dupuy anda por París tras las huellas de las mujeres que amó veinte años atrás, pero no las encuentra. Ni siquiera esa reconciliación con el pasado es posible para él.
Esta obra, como casi toda la narrativa del autor, podría catalogarse de “novela intelectual”, con todas las exigencias y las limitaciones de esta categoría. Sus tópicos recurrentes, desde la literatura, la política y el erotismo hasta las visiones de París, están totalmente intelectualizados, sumergidos en un ambiente de ideas y de erudición literaria. La política aquí significa más la confrontación de tesis que la militancia en medios sociales diferentes al estudiantil. Y, sin embargo, se presenta hondamente sentida por los personajes, no como un simple tema de conversación desprovisto de implicaciones subjetivas. La sexualidad y el hedonismo son objeto constante de asedio especulativo, con menciones frecuentes de Freud y Lacan. El novelista, consciente de que sus personajes pertenecen a una época y a una capa social particulares, obsedidas por Marx y Freud, asume el riesgo de construirlos inextricablemente ligados a un lenguaje y una modalidad de pensamiento que algunos lectores podrían malinterpretar como peculiaridad estilística del escritor y no como rasgo propio de los protagonistas del relato. Dupuy y Ugliano pertenecen al círculo universitario del “Gran Zubiela”, nombre con el cual se alude sin duda a Estanislao Zuleta, un personaje que en la novela representa la más ilustre casta intelectual de la política de izquierda en Colombia: el partido freudo-marxista-sartreano de la revolución colombiana, como quien dice, la fusión de psicoanálisis, marxismo y existencialismo. Y aunque esta fórmula, y las discusiones que suscita entre los jóvenes seguidores de la secta, estén enunciadas en términos irónicos, lo cierto es que la atmósfera de euforia en la conversación al respecto no deja de ser ambivalente. Tiene algo de cómica, pero no carece del todo de seriedad, por ejemplo, en estas palabras de Ugliano: “¡Fue un lujo para nosotros los colombianos!… ¿No te das cuenta de que intentábamos ya llevar la imaginación al poder? Incluso lo hicimos mejor que los hijos de papá de la Sorbonne y de Nanterre, ¿o es que hubieras preferido que cambiáramos la Crítica de la razón dialéctica por el libro rojo de Mao?”.
La puerta del infierno es también una novela sobre París, pero no tanto sobre la ciudad luz sino sobre la ciudad nocturna, ciudad de las catacumbas, del subsuelo, de los muertos: la puerta del infierno. Hay momentos nostálgicos, descripciones líricas de la ciudad real; también de la ciudad literaria, colmada de citas y de nombres célebres. Pero predomina la ciudad alegórica, la ciudad dantesca que, de acuerdo con la fantástica invención de un estrafalario personaje de la novela, “creció en forma de cono invertido, como el infierno de Dante”, o en espiral, como una gran serpiente enroscada, “ciudad endiablada”, “selva oscura” en la cual se pierden los protagonistas. La novela está llena de insinuaciones de muerte y de imágenes alusivas al infierno. Pasear por Les Halles es pasear por el Hades: basta cruzar el Sena, por el Pont des Arts, y ya se está en el Tártaro. Pero el verdadero punto alegórico de la ciudad infierno es Pigalle: ahí termina la jornada de los dos amigos y su conversación. El último capítulo de esta novela tiene un modelo o, al menos, un antecedente claro: el capítulo final de la segunda parte del Ulises de Joyce, “Circe”. En ambos casos, es la medianoche después de un día de vagabundeo por las calles, hasta concluir, en medio de la borrachera y una atmósfera irreal de alucinaciones, en la zona de prostitución, el territorio de Circe, de las metamorfosis. En la novela de Cano Gaviria, Circe es una extraña prostituta, mendiga y bruja, que se transforma por momentos en Edith Piaf y cuyas palabras mágicas son Padam Padam. Ahí termina el viaje dantesco de los dos amigos, transmutados en cucarachas por las artes infernales de Circe-Piaf. Las cuatro páginas finales son un monólogo de Dupuy desde su nueva condición animal, tan apta para descender al submundo de las cloacas y encontrar el pasaje secreto hacia las catacumbas. En ellas hay cifradas una esperanza y una promesa: encontrar al fin la puerta del infierno, “la Gran Puerta que le franqueara el camino hasta sus hermanos, los derrotados del setenta y los sublevados del cuarenta y ocho”.
Las dos alegorías de esta novela, que son al mismo tiempo entramados estructurales abarcadores de toda la obra y claves de su sentido, son el viaje de búsqueda por París, en pos de la puerta del infierno, y las cucarachas. La segunda es un motivo que se reitera desde el inicio del relato y se relaciona con la infancia de Dupuy, el “niño entomólogo” que colecciona cucarachas y forma con una treintena de ellas una “comunidad”, las encierra en una caja de cartón con respiraderos, las alimenta, les da nombre propio a algunas y hasta logra que una de ellas coma de su mano. La madre descubre el secreto y su ira se desata contra los insectos hasta culminar en una gran masacre, episodio inolvidable en la vida de Rolando Dupuy. Mucho después, uno de sus amigos, en plan de psicoanalista y valiéndose de su “Freud de bolsillo”, se atreve a una interpretación psicoanalítica de la escena: aquella noche, el pequeño Dupuy “había sido masacrado junto a sus insectos y aun se debatía allí, prisionero de un viscoso amasijo de culpabilidad”. La identidad simbólica con estos animales se amplía en su significado cuando otro personaje habla de “insectos mentales” y dice que éstos y los otros son de la misma familia, proceden de la misma “cucaracha primordial”, de la idea platónica de cucaracha. Si se relaciona todo esto con el final de la novela, en el que la cucaracha Dupuy imagina su viaje por las cloacas de París en busca de sus hermanos sublevados y derrotados en las revoluciones del pasado, podría concluirse que en la alegoría se alude a un conjunto en particular: el de los intelectuales y revolucionarios, condenados por el fracaso a vivir bajo tierra, en su metamorfosis alegórica.
La puerta del infierno, sin embargo, no se limita al lamento y la nostalgia; es, en gran medida, una crítica del pasado y, sobre todo, una autocrítica de los protagonistas, casi siempre por boca de Ugliano: “Creo que hace veinte años no hacíamos las cosas nada bien… No, no me mire así, Rolando Dupuy, pues está claro que allí comenzó todo. ¡Porque, qué carajo, alguna vez habremos de reconocer que había algo muy inmaduro y burgués, incluso muy insano en nuestra manera de leer e interpretar la realidad a la luz de las lecturas!..” Un poco más adelante dice que había demasiados molinos de viento en sus cabezas, por lo cual habían perdido de vista el país real. La imagen apela al lugar común del quijotismo revolucionario y los peligros del idealismo, pero es el mismo Ugliano quien le cierra la puerta a esta asociación: “A mí incluso hablar de lo quijotescos que éramos me parece sumamente aburrido. Pues todo eso resulta tan retórico… La vida está aquí abajo, ¿no resulta irónico, incluso gracioso, que sea yo quien lo diga?” La ironía de que habla Ugliano parece una más de las muchas insinuaciones que se encuentran dispersas a lo largo de la novela, desde el primer párrafo, a veces en forma de leit-motiv (como el verso de Baudelaire: voyez venir à vous un mort libre et joyeux), para indicarle al lector que este personaje habla desde dentro del otro, de Dupuy: no es sino un recuerdo, un fantasma evocado por la nostalgia. Y es precisamente el muerto quien se encarga de hacer el balance del pasado.
Otro de los aspectos principales de tal balance aparece en este comentario de Ugliano: “Compañero, muchas de las cosas que vivimos entonces no fueron más que delirios, fantasías onanistas, pues ninguno de nosotros estaba maduro para nada, ni siquiera para una mujer”. La inmadurez en las relaciones con las mujeres se muestra con frecuencia en el comportamiento de los personajes, pero la narración insiste más en la lujuria como virtud capital, parte del programa de liberación de la juventud militante de entonces. En algún momento, un personaje afirma que la lujuria puede ser el antídoto revolucionario contra la usura: es el placer por el placer mismo, sin otra finalidad, como el arte por el arte. En todo caso, la imagen arquetípica del adolescente lector que se embarca en las aventuras del placer erótico a partir de lecturas de poemas y novelas está en La divina comedia, en el episodio de Paolo y Francesca, los legendarios amantes del infierno de Dante, invocados en la novela como santos patronos de los que llegan al pecado de la carne por el camino de los libros.
Jorge Volpi, en una novela de tema parecido, El fin de la locura (2003), describe los acontecimientos de mayo del 68 en París como una gran farsa, cuyos personajes llevan nombres famosos como Roland Barthes, Michel Foucault, Louis Althusser, pero que son en realidad caricaturas grotescas en una especie de tira cómica extensísima y llena de referencias eruditas. En la novela de Cano Gaviria hay mucho de comedia intelectual. Sin embargo, las ansiedades de los personajes, su intención de vivir de acuerdo con ideas, de hacer de sus vidas la concreción de una forma de pensar, le da un carácter tragicómico al relato. Después de los setenta quedó en muchos un sentimiento de humillación por lo poco que significan las ideas en términos de eficacia moral o política, la sensación de que las ideas ya no son esenciales en un ámbito más allá de lo académico. El intelectual no es, en esta novela, el portavoz de la verdad y la justicia. No hay una voz narrativa unívoca que pueda respaldar lo que los personajes debaten y sustentan. Ellos mismos están llenos de dudas y ambivalencias. La puerta del infierno es la historia de personajes que buscan a tropezones. Tantean, más bien. Sin embargo, la evidencia de su fracaso no les da la razón a los que no buscan.
David Jiménez