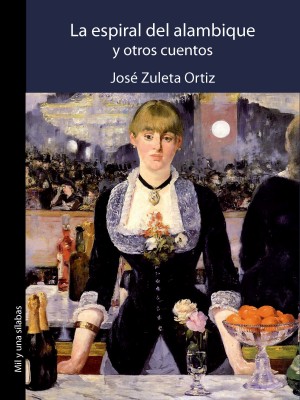12 de octubre de 2014. Por: Lucy Lorena Libreros.
En El País.
¿Cuáles son las claves detrás de la obra literaria de este autor bogotano de corazón caleño? ¿Por qué, al parecer, silenció su poesía para darle más juego a su pasión por narrar cuentos? Conversamos con el autor a propósito de ‘La espiral del alambique’ —libro de cuentos, claro— cuyos personajes nos muestran las luces y sombras de una sociedad que venera el alcohol.
El viejo León de Greiff dejaba escapar algunas lágrimas cada vez que aquello sucedía: Silvia, Fernando y José, los pequeños hermanos Zuleta, hijos del filósofo Estanislao, se paraban frente al poeta para recitar de memoria sus versos.
Sucedía en la Bogotá de los años 60. Primero en un apartamento de Chapinero y después en una casa del barrio Normandía, camino al aeropuerto. Hasta allá llegaba ‘Gaspar de la Nuit’, con su estampa de bigote profuso y abrigo oscuro, para disfrutar de un almuerzo con frijoles que se prolongaba en una tertulia deliciosa hasta bien entrada la noche. En esas jornadas aparecía el verdadero De Greiif, el que no nos enseñaron los libros escolares: el hombre que podía ser tremendamente hosco con los adultos, pero el más dulce con los niños.
Para José Zuleta —Pepe, como lo llaman todos— esta es, pues, la génesis de su vocación. De su poesía. Después de sus cuentos. Lo dice mientras enseña los libros que tiene regados por todo su apartamento. En la cocina, en la sala, en un cuarto de estudio. Las preguntas encuentran respuestas en estos estantes: en los textos de Canetti, de Coetzee, de Kafka, de Flaubert, de Jonathan Franzen y esa novela tremenda de estos tiempos convulsos que se llama ‘Libertad’. De su majestad Borges. Del genial Capote. De Bioy Casares. De Carver. Del premio Pulitzer Cormac McCarthy.
Muchos de esos títulos los ha comprado en librerías viejas de Bogotá. Otros en la Lerner. “Cali no tiene un buen mercado de libros. Aquí solo se consiguen novedades”, dice.
Mucho antes de eso había comenzado a recordar. Cosas como que, cuando no tenía más de 7 años, podía memorizar completos hasta unos 50 poemas. Es su infancia tuvo tiempo de sobra. Tiempo para aprenderse versos de ‘El tuerto’ López, de Barba Jacob, de Valencia, de los poetas malditos, de Borges, de clásicos españoles como Quevedo y Góngora.
Los Zuleta no iban al colegio, pero a cambio recibían en casa una formación tan lúdica que ninguno extrañó estar sentado de cara a un tablero para alfabetizarse sobre el mundo. Estanislao y su esposa Yolanda leían en voz alta todo el tiempo. Así distraían las horas muertas de las tardes, así amenizaban las concurridas reuniones a las que invitaban a los intelectuales de la época y así —leyendo a veces a dos voces— conseguían hacer dormir a los tres chicos, que compartían la misma habitación, con las páginas de ‘Las mil y una noches’, lo mismo que con los cuentos de Chéjov, de Tolstói, de Poe, de Maupassant.
“Ambos leían con maestría. Y sin hacer una lectura dramática, interpretaban los textos. Varias de esas jornadas de lectura, con la voz de mi padre, las conservo grabadas en casetes. Gracias a eso, intuitivamente, fui entendiendo que un texto es mucho más que la anécdota que cuenta: tiene matices, estética, música, cadencia y la voz propia de su autor”.
Fue una revelación providencial para un niño que intuía su deseo de contar, pero sin saber muy bien cómo. Un día tomó impulso. La familia, ya instalada en Cali desde el 69 en el barrio San Fernando, decidió marcharse a La Buitrera. Todo un acontecimiento: nada menos que migrar de la ciudad al campo. Vivir rodeado de la nada. Bañarse a diario en un río. José tenía 9 años y lo que vio y vivió en ese trasteo, junto a sus hermanos, lo consignó en una libreta de apuntes que lo acompañaba a todas partes. Fue, dice, su “primer texto narrativo”.
Ese niño comenzó a hacerse hombre y con ello llegaron las primeras luces del amor. “Eran esas tragas en las que uno se enamoraba de ojo. Amores que no te atrevías a contar por miedo a la burla. Ni siquiera la depositaria de esos sentimientos se enteraba. De esas experiencias nacieron mis primeros poemas. Fue así como descubrí que escribir era una manera de decir”.
Con la adolescencia llegaría también una afición tremenda por el ajedrez. José hacía parte de la Liga del Valle en la categoría juvenil, jugaba en casa, en los clubes que había en la ciudad y participaba en torneos. Y era talentoso, sí. Varias veces se hizo campeón. Su papá, sin embargo, lo consideraba una manera de evadir la vida. “Pero como yo tenía mi talante, sentí que él no tenía por qué decirme lo que debía hacer. Así que me marché a conocer el mundo por mi cuenta, a los 16. Fueron tiempos difíciles para los dos, de mucha confrontación, pero es que las relaciones de padres e hijos nunca son idílicas. Lo curioso es que nos hicimos más amigos después de que me fui de la casa”.
En el ajedrez se quedó hasta que se cambió de categoría, tras seis años de jugar como juvenil, y comenzó a competir con adultos en un torneo. “Pero me fue muy mal, pésimo. Después de eso sentí que me debía retirar; y en ese momento me reencontré con mis aficiones literarias”.
Y aquello fue como regresar al niño que anotaba pensamientos sueltos en una libreta. Comenzaban a correr los 80 y José Zuleta se dedicó a escribir sin pausa, pero sin publicar. Por puro pudor. En el 81 rompió ese ‘celibato’ literario y dio a conocer un cuento, ‘Abandono’, en Luciérnaga, revista que él mismo fundó con unos amigos. “Pero me arrepentí de inmediato porque advertí que ese cuento no estaba listo”.
Cuatro años más tarde, en el 85, se animó escribir un relato con motivo de los 50 años de la muerte de su abuelo, Estanislao Zuleta Ferrer, que falleció en el mismo avión que traería a Gardel a Cali en 1935 y que estalló en el aeropuerto de Medellín.
Serían dos décadas silentes. Años enteros en los que leyó la única literatura en la que cree. La que es una forma de arte, “la que tiene una búsqueda estética, una belleza del lenguaje. No puedo con escritores que no consideran el lenguaje algo esencial. Para mí es importante que lo que leo sea hermoso. Descreo de la literatura intelectual, esa que conversa con la filosofía o el psicoanálisis”.
De esa época abrevó todos esos universos y personajes que hoy Zuleta teje en sus cuentos y en su poesía: vivió en el Pacífico, en una isla vecina a Gorgona, donde aprendió a pescar y a entender qué mala prensa tiene a veces la soledad. Se hizo obrero y ciclista. Leyó en hamacas y con devoción. Así, como en la infancia, cuando un autor le encandilaba la curiosidad. Porque cuando se le apareció Jack London, no descansó hasta leer toda su obra. Cuando fue Hemingway, devoró todos sus cuentos.
“Creo que escribir y leer han sido mi formación, no he necesitado nada más”, dice enfático Zuleta. “No fui a clases, pero es que a uno no solo lo forma un colegio. A uno lo educa todo: el tiempo que le correspondió vivir, su música, sus libros, las ciudades que habitó”.
El silencio terminó en 2002 cuando se ganó el primer Premio Nacional de Poesía Carlos Héctor Trejos con el libro ‘Las alas del súbdito’. Solo un año después se quedaría con el Premio Nacional Descanse en Paz la Guerra, de la Casa de Poesía Silva, con ‘Música para desplazados’.
De esos lauros se enteró el poeta caucano Horacio Benavides, amigo de Estanislao Zuleta en Cali, y al que Pepe llama uno de sus grandes lectores, “porque un texto existe solo cuando es leído”.
Para Horacio, Pepe es uno de esos “poetas del mirar atento. La suya es una poesía racional. Hay poetas que son muy intimistas, como ensimismados, que creen que su mundo es el único que existe. No es el caso de José, que es capaz de mirar a los ojos a los otros y a sus paisajes”.
Mientras se hacía ‘visible’ para las letras, Zuleta fue involucrándose en dos de los proyectos sin los cuales no es posible entender su carrera como escritor: el Festival Internacional de Poesía de Cali y el programa ‘Libertad bajo palabra’.
En el primero consiguió convertir un festival que consistía solo en un par de recitales, en un espacio que descubrió a nuevos escritores, que les reveló su vocación a muchos otros, que les sirvió a centenares de caleños para descubrir la buena poesía. Sus voces. Sus caminos.
Hoy, más de 30 personas se forman en los 24 talleres de poesía que se realizan meses antes del encuentro, muchos de los cuales participan en el concurso que tiene lugar durante el festival.
Con ‘Libertad bajo palabra’, José Zuleta logró un milagro parecido: en los últimos diez años, más de 500 presos de 15 cárceles de Colombia entendieron que podían ser libres a través de la palabra. Fundaron su libertad en el decir, en el verbo escribir.
Zuleta sacaba tiempo para ello, para dictar él mismo clases gratuitas de escritura a los internos, pero también para contar sus propias historias. En 2005 publicaría ‘La línea de menta’ y en 2006 ‘Mirar otro mar’. Desde entonces, no ha vuelto a editar sus versos y es probable —asegura— “que ya no vuelva a publicar libros de poesía, pero ella sigue ahí. Es la gran herramienta del narrador”.
Sigue ahí, en sus cuentos. Ya completa cinco libros de este género. El más reciente es ‘La espiral del alambique’, que vio la luz gracias a Sílaba Editores. Un libro cuyo hilo conductor son las luces y sombras de una sociedad a la que José tilda de alcohólica.
“Desde niño he disfrutado y he padecido una sociedad ebria que lo mismo celebra la vida y la muerte con el alcohol. Entonces lo que muestran los personajes de este libro es que el alcohol tiene esa dualidad, se mueve entre una parte que nos hace felices y en otra muy oscura que desemboca en tragedias. Yo elegí que se llamara ‘La espiral del alambique’ porque es justamente allí donde se separa el agua del alcohol”.
El libro se lanzará esta semana. Solo entonces ocurrirá eso que Zuleta considera fundamental: tendrá lectores. Ya nos los advirtió: un texto solo existe si es leído.