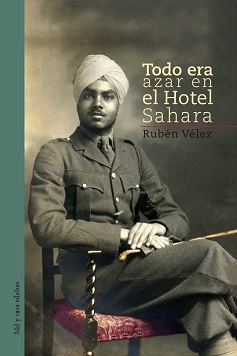Oyó decir Nebur que la muerte ya no salía del zoco de Bagdad, y como él era joven, supuso que nada malo podía pasarle si se le acercaba y la miraba a los ojos. Había días en que Nebur tenía arrebatos de poeta. Será la experiencia de mi vida, se dijo, para darse ánimo, y se internó en el laberíntico mercado de su ciudad, y al rato supo que la muerte se había acabado de ir. Para Samarra, donde ella tenía una cita impostergable. Como Nebur no era poeta, no le sacó el cuerpo a la acción; ensilló su caballo y se dirigió a todo correr a la ciudad donde nadie lo esperaba y nada se le había perdido. Samarra era, entonces, un hervidero de forasteros de todas las edades y condiciones que también querían acercarse a la muerte y mirarla a los ojos. Nebur, al ver que medio mundo se le había adelantado, renunció a su temerario propósito, que ya no le pareció poético, sino prosaico y frívolo, y tomó el camino de regreso. Hasta el final de sus días, Nebur fue, en sus sueños, alguien de Samarra (donde, durante toda una noche, lucha con la muerte). El relato ocasional de esa pesadilla (cada vez, lo mismo; y cada vez, algo nunca oído) lo convirtió en el fabulador más entretenido de Bagdad.