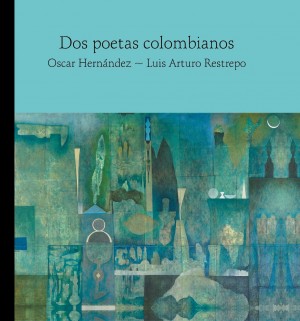. Por: Luis Germán Sierra J.
En .
Producto de una convocatoria del Ministerio de Cultura y del Plan Nacional de Lectura a las editoriales independientes del país en 2012, la editorial Sílaba de Medellín, quien ganó una de dichas convocatorias, publicó el libro de poemas Dos poetas colombianos, conformado por dos libros de poemas: uno de Óscar Hernández y otro de Luis Arturo Restrepo. Bello libro de formato cuadrado, pastas duras, cosido al hilo y hermosos oleos de Oreste Donadío en carátula e interiores.
En Dos poetas colombianos hay, ante todo, dos mundos poéticos, dos maneras de concebir el lenguaje y dos maneras de tratar con las palabras. Estas, que en apariencia son las mismas para todos, en el arte literario constituyen una seña personal o, lo que es lo mismo, una manera de marcar el camino por donde transita la creación. Nombrar el mundo, cuando es el arte quien lo hace, requiere la comprensión de la lengua, pero, además, requiere una forma determinada de hacer útil esa lengua, de hacerla maleable, de descubrirle músicas y de desentrañarle nuevos significados. Eso es la poesía.
Experto en muros blancos, de Óscar Hernández (Medellín, 1925), y Réquiem por Tarkovski, de Luis Arturo Restrepo (Medellín, 1983), los dos títulos que componen este libro, evidencian diferencias ostensibles en el trato con el lenguaje, apenas naturales, diría yo, dada la distancia generacional entre los dos autores. Dadas también, sin duda, sus previsibles influencias y la estética que trae cada tiempo. En los dos libros, no obstante, hay la coincidencia de una lucha denodada en el lenguaje, es decir, hay una clara conciencia sobre ese elemento que constituye el sentido, aunque cada uno, por su lado, lo entiende y lo labra a su manera.
La poesía de Óscar Hernández es risueña (sus títulos juegan, su palabra juega) y se ocupa de los días, de lo que están hechas las angustias y los pequeños triunfos de las gentes de rostros conocidos (la dedicatoria del libro que aquí comento reza: “A ese innumerable personaje que se llama La Gente”), aquellos que viven en la piel que llevamos todos; o aluden sus poemas a personajes de rostro difuso que se enseñorean por la parte más oscura de la vida, pero a los que Hernández tampoco les niega una sonrisa, una ironía: más eficaces, claro, que una diatriba o que un sartal de gruesas palabras: “Bienvenida democracia / Y gracias por orquestar el baile de los compadres / La acompasada danza de los paters / De aquellos fundadores de la rapiña nostra / Bendita sea tu mentira centenaria / Y tu sonrisa gratuita para los desamparados / Buenos días señora democracia / Siga y se sienta en la pobreza redonda / […] / ”. (De “Te saludo, p. 25). Su poesía es risueña, digo, como no podría ser de otra manera, viniendo él, como cree uno que viene, de Vallejo, el peruano triste que sabía reír ironizando, encontrando vida y gracia en una cuchara muerta, en un cadáver que ay, siguió muriendo, en un domingo que fue en las claras orejas de su burro. Para los dos poetas, el de allá y el de aquí, como para Pessoa (este lo dice en un poema), parte de sus influencias hay que buscarlas en el hombre de la esquina que vende frutas, en la muchacha que barre su acera en la mañana, en las cosas simples que pasan a diario por los ojos.
Óscar Hernández no se lamenta de las desgracias del mundo sino que, más bien, ríe con malicia, con el gesto amable que se hace reconocible a lo largo de su poesía, la de ahora y la de antes, cuando instauró en Colombia el bello libro Las contadas palabras, ese pequeño clásico de las letras de Antioquia. Su imaginación no se eleva muy por encima del suelo sino que apenas lo roza; vuela sí, pero sin perder de vista la tierra firme, y vuelve a sonreír: “Han madrugado los vecinos / Y tocan la puerta / Sé que me llaman / Pero olvidaron sus nudillos / Y tocan con los ojos / […] / Los vecinos se han ido con sus ojos / Y han dejado los míos con todos los relojes / A la espera siempre es a la espera / Siempre es decir nunca / El siempre nunca que sucede siempre / Que los vecinos también beben / su vaso de tristeza / Mientras yo descompongo mis relojes / En hora soledad minuto ciego / […] / ” . (De “Han llegado los relojes”, pp. 23-24).
Cuando se duele, lo hace también sin grandes voces, en el tono menor que acostumbra y que lo ha hecho dueño de una poesía de entre casa, como dicha al oído, dueña también ella del gusto por las palabras, una a una, con la paciencia que no sabe de brillos inútiles ni de desperdicios. Si se duele, digo, no olvida el tono en voz baja, admitiéndole a la vida sus malas pasadas, admitiéndole incluso hasta la muerte, huyendo del rostro inerte del cadáver y canjeándole sonrisas por llantos: “Es cierto un cadáver no puede sonreír / Pero tampoco puede reírse de su padre / Sus manos están solemnemente quietas / Y así evita golpear el rostro de la madre / No hablan los cadáveres y estarán en paz sin maldecir / […] / Fue cuando olvidó que era necesario respirar / Y colgó su espíritu del techo / donde se vistió de color blanco / Y así cubierto de otra nueva cal / Sintió apaciblemente que llegaba la vida / En un soplo invertido”. (De “Este es así”, p. 54)
Es seguro que Experto en muros blancos no es el último libro que veremos de Óscar Hernández (libros de poemas, cuentos y novelas, además de columnas periodísticas durante largos años conforman su hacer literario). Ante todo porque la creación en él nunca ha sido un fingimiento o el impulso en un tiempo determinado, sino la manera elemental de sentir el mundo en su respiración. Hasta en muchos de sus textos en prosa, en aquellas pequeñas piezas en las cuales ha puesto algún mojón de su tacto amoroso, de su ironía y de su ojo avizor, asoma su poesía como una inquilina irrenunciable y porfiada de todas sus cosas.
No puede decirse que Experto en muros blancos sea un libro de la madurez (cronológica) del poeta Óscar Hernández. Uno de los aspectos más bellos de un libro como este es que en él sigue rondando un niño, como desde el primero de sus textos. Nunca ha renunciado a la sonrisa que marca, entre otras cosas, su inocencia respecto al éxito, el poder o a la despreciable fama; mas no así a la malicia y la ironía que en tantas ocasiones constituyen el centro de su creación.
El primero de los poemas de este libro, titulado “En todas partes anda ella” dice: “Anda la poesía por las pagodas de las catedrales / Las mezquitas las sinagogas y los cementerios / Por todas partes escandaliza y hace silencios / Largos silencios que despiertan con palabras nuevas / […]”; y en uno de los poemas de su segundo libro, Las contadas palabras (1958) —justo en el poema que da el título al libro—, termina: “Desde la humilde esquina de mi casa / mi mano grande dice adiós / y se mueve en el aire para todos. / Decid conmigo, amigos: / hombre, caballo, alambre, arroz”. Podría tratarse de dos apartes de un mismo poema. Todos los poemas de Óscar Hernández podrían tratarse de un solo poema.
La de Luis Arturo Restrepo, en cambio, es una poesía hecha de silencio. En Réquiem por Tarkovsky, el segundo título de este libro, el poema yace sobre sí mismo y, solo en apariencia, se retrotrae y enmudece. Su lectura, es evidente, le concede una mayor importancia a lo que no se dice, aquello que subyace y que late al mismo tiempo. Como una esperanza, a veces como una triunfante epifanía. Le escamotea al lector la directa relación del significado con la palabra. Entonces el sentido da una vuelta por la razón y regresa con el trofeo de una imagen que compendia el pequeño universo del texto. Pero le pide la paciencia del silencio, la —escasa— virtud de la espera.
En la poesía de autores como Luis Arturo Restrepo (autor de dos libros más de poemas: Vigía del hastío y Apuesta de ceniza) es verdad que la lectura es un acto en el cual se ponen en juego no solo la atención y la disponibilidad del lector, sino también, y sobre todo, su aprehensión de aquella relación de la palabra y su significado, signada por un silencio en el cual se encuentra el preciado regalo de una imagen. “El poema no dice lo que es sino lo que podría ser”, afirma Octavio Paz, y con ello nos revela una clave que asumimos para esta poesía: la lengua del poema es múltiple y no siempre nos da una respuesta del mundo que nos concierne. Es evidente que en estos poemas hay una pregunta permanente por la inexistente claridad, por un suspenso que nos hace extraños, pero que, al tiempo, nos justifica y nos da un lugar; hay en estos poemas un combate donde se ponen en juego las certezas, y el lenguaje no está para afirmaciones ni para loas a la vida: “La muerte es la única respuesta que llega tarde; no olvides de ella más que las palabras que nos fueron dichas justo al momento de nacer”. Poesía que canta el desvanecimiento y el hastío, pero lo hace, precisamente, en el triunfo del canto, es decir, en la claridad de la lengua en que se adentra.
La libertad que significa asumir la escritura de esta manera supone el compromiso absoluto de la precisión y de la sabiduría de un verso o de unas líneas que no se someten al torrente de la lengua, a la luminosidad del decir. Y esa libertad no teme pagar caro la osadía que es su silencio. De dicho silencio, de pronto, despunta una luz, el fulgor de la imagen que nutre: “El agua lava en los sauces el peso del tiempo”, “El relámpago se revela como herida impuesta sobre el agua”, “Nuestra mirada es un solo trazo que nunca más borrará la noche”. Consigno estos “relámpagos sobre el agua” como una evidencia locuaz de una poética que busca en la elipsis su mejor sentido.
Más que poemas en un sentido estricto, ajustado al canon de una —cualquiera— tradición, estas líneas de Réquiem por Tarkovski son esquirlas, sin duda punzantes, que buscan nuestros ojos, pero no para herirlos, sino para despertarlos. Son fragmentos de palabras concentradas que buscan la imagen más que la descripción y el color. Prosa sustantiva, a pesar de que lo que busca con denuedo es la poesía misma, la abstracción de un silencio al que no le importa la soledad más que para hacerla de su lado, compañía irrenunciable, absoluta condición.
Y no pocas veces esta poesía es un decir en un silencio herido, en un cielo inconcluso, en una línea que mira hacia el abismo. Por ello, también no pocas veces, el poema no está en las palabras que leemos sino en la herida, en la indeterminación, en el abismo. La bella imagen que nos queda en cada texto suyo justifica con creces aquel retraimiento y aquella mudez que dije al principio. Como lo dice también el autor en un poema de otro libro: “Insistimos ante la luz / queremos que nuestras sombras / recuerden algo de nosotros”. Ese, me parece, es precisamente el homenaje que el poeta rinde a Tarkovski con el título del libro. El cineasta, el claroscuro de sus silencios y de sus silenciosas imágenes, rondan por estas páginas.