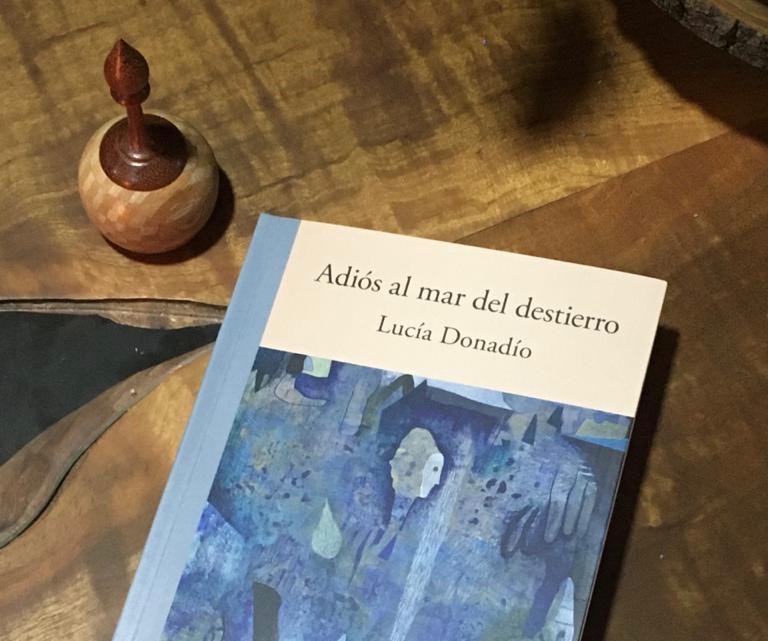17 de enero de 2021. Por: Julian Bernal Ospina.
En Escritura a secas.
Como lo dice uno de los personajes al final del libro, estas páginas son un diario familiar que pareciera repetirse a través de las generaciones. En él se escribe: “Siento que mi tatarabuela me habla desde la sangre que nos une”. Llega el cuaderno ante las manos de un escriba para quien las palabras brotan como si él mismo hubiera vivido las experiencias que las formaron. Él mira toda las vidas que le han antecedido cuando se ve a sí mismo al espejo. Lleva el nombre de Julia como si pudiera ser intercambiado por el de Nicola, el de Bruno por el de Elisa, el de Rafael por el de Elba, el de Josefa por el de Bruno. Las vidas de una familia de migrantes entrecruzadas por el destierro común de la patria. Colombia e Italia les son ajenas en la búsqueda, la muerte y el amor.
Un destierro, en primera instancia, que podría tratarse de una ausencia del lugar de origen. Pareciera que, entre metáforas de mares como telas de olas, de sobretodos que se cansan de esperar, de manteles hermosos con migajas, fuera más bien el destierro de sí mismos. Personajes que, aunque han vivido en carne y cuerpo las angustias de la culpa religiosa y de la moral capitalista, aunque se han visto como objetos de un deseo familiar de dominación territorial, y aunque han sentido la forma en que el orgullo corroe la piel como el mar oxida las anclas de los navíos; aunque todo esto y más suceda, están condenados a repetir el ciclo moribundo de la tragedia.
Como no sea que, precisamente, ese destierro de sí mismos, al que solo se le dice adiós por medio de la muerte, sea su patria humana. “Este viaje es una larga carta de perdón. Veo el lado oscuro que llevo dentro. Ese que no me ha permitido amar a los míos, sin críticas feroces, sin rabias, sin dolores. Estas calles estrechas y sinuosas, donde no existe la línea recta, son el mismo laberinto que llevo dentro. Hoy me pierdo en ellas para encontrarme. Avanzo y retrocedo por sus meandros. Sé que el laberinto es la única patria”. El joven que buscaba su futuro se encontró, al final de ese laberinto sinuoso, en el cuerpo estricto y riguroso que alguna vez odió.
Dice el escriba familiar: “Querías ser fiel a la verdad de cada hecho. Como si hubiera una sola. Un cuaderno tras otro son las teselas de este mosaico. Una página tras otra son las fisuras de nuestras vidas”. Sin embargo, son historias narradas en la diversidad de los recuerdos íntimos. Un personaje guarda en el baúl de los viajantes los tesoros familiares, y es como si ese mismo baúl, colmado de sus propias leyendas, fuera la narración de este diario del perdón de las fisuras. El anecdotario presuntamente inocente de un migrante italiano se convierte después en la desdicha de los seres cuyo deseo se castra hasta convertir los cuerpos en voluminosas pieles del desastre. Las voces se mezclan la una y la otra, como en una larga trenza familiar. Incluso sueños centenarios cuentan los secretos pecaminosos que los han lacerado.
Ese es uno de los misterios que entraña la escritora disfrazada de escriba: ser capaz de narrarnos la trenza de historias, que se separan y se unen, más allá de la vida, aún en la muerte. Esa es la explicación por la cual racionalmente cualquiera podría decir que se trata de un diario del perdón escrito con la sangre de mil sangres. Aunque también pudiera ser que no solo se trata de un contar más allá de la muerte, sino de un contar en el pleno nacimiento, en la creación de otra etapa del mundo para quien escribe.
¿Cómo un ser humano podría detener la tragedia? Con el nacimiento, por ejemplo. De manera que –para desempolvar el contingente mundo de los signos– Lucía Donadío invita al lector a experimentar el significado de su nombre: como quien nace con la primera luz del día –Lucía–, nace también con la formación de otro escenario para intentar cambiar el quizás inalterable sino. Ese sentido de la existencia solo podría ser entregado como un don –Donadío– de la palabra escrita: el mundo en que la tragedia se vuelve significado.