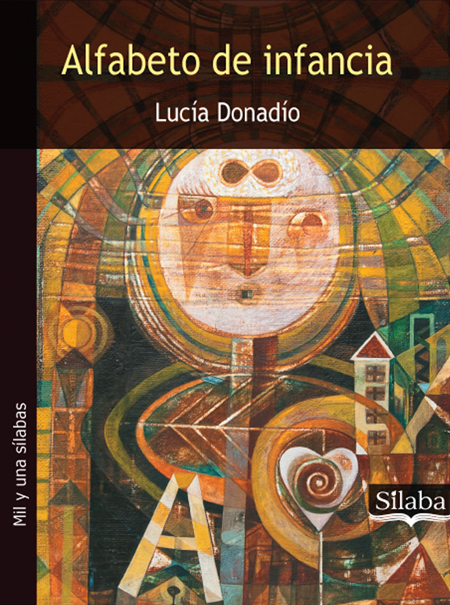Marzo de 2010. Por: Felipe Restrepo David.
En Revista Universidad de Antioquia.
La infancia ha sido un tema recurrente en la literatura, tanto como la muerte y el amor, tal vez por cierto misterio e incertidumbre que representa el recuerdo lejano en el tiempo y en el espacio. Es casi una necesidad llegar a ella como fuente de historias y de imágenes para la propia creación. Por supuesto, las perspectivas literarias son múltiples: sólo basta comparar a Dickens (Oliver Twist) con Hesse (Demian). Y aunque los argumentos suelen ser similares, el dato esencial está en el tono, es decir, qué tanto vuelven a revelar las palabras sobre aquella condición tan inasible y escurridiza para que se muestre distinta y novedosa a nuestros ojos, de modo que trascienda el lugar común y la metáfora fácil.
La colección de Alfabeto de infancia de Lucía Donadío se enmarca en esta tradición que se sirve de la niñez para evocar otros rasgos de la condición humana que por ingenuos y sencillos no son menos complejos e inquietantes, como la soledad y la tristeza cuando la realidad aún es una instancia desconocida y el corazón de los hombres un baúl insondable. El libro se divide en tres partes: la primera “Aeiou” (contiene un cuento por cada vocal), la segunda “De barcos a zapatos” (conformada por relatos cortos que comprenden casi todas las consonantes), y la tercera “Silabario” (integrada por las historias más largas que, a diferencia de las otras, sobrepasan las fronteras de la infancia). No obstante, los relatos pertenecen a un mismo mundo recreado casi siempre por la voz de una narradora que procura ubicarse en su lugar y en su tiempo, aun a costa de los demás y de sí misma en una lucha silenciosa y ausente.
Cada texto es un retrato de un personaje: hermana, tía, abuela, padre, hijo, jardinero… que entra y sale del escenario que es la casa. Sin embargo, los espacios (piscina, patio, cocina, sala) también son conjurados, al modo de Proust, dentro de los mismos recuerdos que conforman la sutil y delicada memoria de quien cuenta, pero no con el lenguaje intenso y desbordado del novelista francés sino con la fidelidad del detalle que pretende conservar, atrapándolo en una expresión, el instante fugaz que se devela en un gesto o en una luz.
Ninguna de las historias es impactante: en ellas no se cuentan hechos asombrosos de una infancia atribulada, patética o díscola, llena de aventuras, de espectaculares viajes y encuentros inolvidables, o de amigos y amores memorables. Al contrario, la soledad y el silencio, la ausencia y la lejanía, son las constantes de un personaje narrador que se debate entre la realidad que afronta cada mañana ante la casi invisibilidad de su presencia o ante la pérdida de un objeto querido encontrado en la basura. Las tragedias y las vicisitudes así como las precarias y sosegadas alegrías, insignificantes para los ojos de los demás, son la medida de la existencia de este personaje.
Lo que cautiva no es el motivo de su sufrimiento o de su felicidad sino la actitud, la disposición del carácter y de la personalidad, que Lucía Donadío logra plasmar al tono caracterizado por una serena melancolía, entre el lamento y el susurro, que en ocasiones celebra lo vivido con la timidez del que se sabe dueño de secretos inconfesables, sólo valiosos para sí mismo. No en vano las palabras son pocas y los cuentos breves, de expresiones sencillas y estructuras simples, pues el principio estético (y también ético) que subyace en esta escritura es el de lo mínimo, el canto a lo pequeño y a lo imperceptible, que se convierte en poesía al nombrarlo, justo en el momento que se hace visible como una luz descubierta en la oscuridad.
Alfabeto de infancia tiene la virtud de reflejar en algunas de sus mejores líneas aquella sabiduría nacida, no de la razón o de la inteligencia, sino del cuerpo y de la piel, que ahonda en las emociones espontáneas e impredecibles como el testimonio de nuestros sentimientos más sinceros. Y para ello, con acierto, la autora recurre a la narradora: una niña que, a cada momento, descubre y reinventa su mundo, que empieza en su cuarto y en su cama. Tal sabiduría en el tono se encuentra en pasajes como éste: “Los sueños son a veces armazones en que se apoya la vida para subsistir, son como mantos que nos abrazan y ahogan en medio del andar de los días”.
Hay varios cuentos notorios, no obstante, algunos de ellos logran sobresalir ya que conservan en su esencia la propuesta literaria de la autora: el elogio de la sencillez: “Yo-yo”, “Ñata” y “Filas”, entre los más breves. El primero es una hermosa fotografía de la abuela que, en su propia casa, controla los juegos con horas exactas como una inflexible tirana de la diversión; el segundo es una conmovedora semblanza sobre una niña del colegio de nariz chaparra que nunca logró traspasar la indiferencia y desprecio de sus compañeros que la miraban con recelo por su inteligencia y fealdad; y el tercero es una breve viñeta sobre un hábito casi inadvertido por lo cotidiano: hacer filas, pero que atravesado por una historia de desamor logra convertirse en una paradójica y bella imagen de soledad, de “olvido” y “sombra”, como dice la narradora. En cada uno de ellos presenciamos intimidades tan frágiles como el cristal, y asimismo es su escritura: una respiración que apenas puede percibirse.
Pero son dos cuentos los que resaltan en esta colección por su callada fuerza y su firme construcción en los personajes: “Imán” y “Esa señora tan buena”. El primero es un logrado retrato de Inés, la muchacha del servicio, que poco a poco e inesperadamente se va alejando de la niña. Ella hacía parte, en una inquebrantable complicidad, del mundo de la narradora que una mañana descubre que “ya no era el imán que atraía a Inés”, y que “desde ese domingo Inés quedó sorda de mí”. Es una terrible tragedia la que se cuenta, pues, desde la perspectiva de la niñez, el abandono no es más que una angustia y un dolor inexplicables y por ende intolerables, causados por aquel que se ausenta por razones imposibles de comprender por naturales y fáciles que parezcan. Aquí, en esta situación, el relato testimonia con fidelidad un corazón desbordado de tristes pasiones. Y este es el fundamento de su verosimilitud.
“Esa señora tan buena” bien puede ser un cuento de antología pues su mérito, entre otras cosas, radica en la sutileza del personaje que Lucía Donadío consigue construir en una sicología dramática completa pero ambigua, pues su estructura moral no se reduce a conceptos maniqueos ni cristianos, en el caso de nuestro común imaginario religioso; la complejidad ética del personaje resalta justamente por el contraste entre las buenas intenciones y la pureza de bondad con la ironía de la necesidad y la parodia de la precariedad: se trata del patetismo de la miseria al lado de las más superficial ampulosidad, matizados por una misma condición de abandono, enfermedad y vacío.
La historia es sencilla: hay una mujer del servicio que lentamente le roba las más preciadas pertenencias a su señora sin que ella lo advierta, pues tantos son sus constantes olvidos y tan deteriorado está el cuidado de sí misma que ni siquiera la ausencia es una manera de ser. La última escena del cuento es de una lograda teatralidad por la contundencia de las acciones y no tanto por los diálogos, que por demás son pocos: ella, la muchacha, intenta con ansiedad el último y definitivo robo, junto al cadáver de su señora que yace en la cama, pero es descubierta con estupefacción por unos ojos que ella cree que la acusan, así que decide soltar la pulsera de brillantes para simular descuido. Es un gesto en el que se halla la esencia del argumento y eso, para mí, es admirable.
El lector podrá encontrar en estos cuentos la huella de una voz personal que se arriesga con timidez pero constante en su propósito: recordar en breves y sencillas historias la belleza de lo sutil y delicado, que casi siempre pasa inadvertido a nuestros ojos tan acostumbrados a la superficie y a la luz, es decir, a los hechos que nos suelen enseñar las primeras capas de la realidad, precisamente las que conservan lo común y lo general. Lucía Donadío con Alfabeto de infancia logra, gracias a la serenidad de su escritura más cercana al silencio que al grito, acercarnos a un mundo singular de seres únicos que viven sus propias amarguras y alegrías, en compañía y en soledad; en este sentido, se trata de vidas que parecen más biografías de situaciones y momentos, de gestos y expresiones.
El libro mismo es un acierto de creación por su cuidadosa y pulcra edición, acompañada de unas hermosas y sugerentes ilustraciones realizadas por Oreste Donadío, que representan quizás el espíritu del juego que procura recobrarse en el recuerdo melancólico de aquello que sólo podemos vivir y sentir en los sueños, que son el remoto pasado. Después de frecuentarlas, algunas historias despiertan raras o conocidas sensaciones: las de Alfabeto de infancia nos regalan la gratitud y la generosidad de la buena y sincera escritura.
Felipe Restrepo David
Ensayista y filósofo.