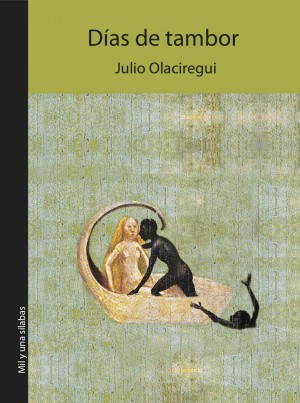7 de octubre de 2014. Por: Gabriel Uribe Carreño.
En Aurora Boreal.
Teoría de los espacios en blanco
Hay lecturas que se apoderan del lector y lo conducen como el que empuja a un compañero por un laberinto imaginario, pero sin darle pausas, ni para respirar, sin permitirle preguntas, sin dejarlo siquiera dudar de si lo que está leyendo es la realidad palpitante misma o una broma forjada a golpes de imaginación, de manera que al final el lector termina más cansado que feliz o dijéramos mejor, medio muerto pero aliviado de haber podido escapar de todo aquello. Es lo que nos ocurre con algunos libros de Dostoievski. La primera vez que lo leí, tenía yo la edad de las lecturas voraces, indiscriminadas, quince años y una amiga inteligente pero algo perezosa que me prestó Crimen y Castigo, con la condición de que le hiciera el resumen que ella tenía que llevar al colegio como tarea. Recuerdo que de regreso a casa subí a un bus atestado de pasajeros con el libro bajo el brazo, en la congestionada, desordenada capital de aquella época, y harto de los trancones que se hacían frente al edificio más alto que había visto en mi vida, el del Banco de Bogotá, y abrí el libro. Lo abrí por pura curiosidad y empecé a hojearlo por pasar el tiempo. Es todo lo que recuerdo de aquel día. A partir de ese momento la vida se me convirtió en las aventuras inverosímiles y, sin embargo, crudamente reales de Raskolnikov; me perdí en los vericuetos de su atormentada consciencia, seguí sus rastros por calles, posadas, cantinas, casonas y casuchas miserables por donde deambulaba el joven ruso, asistí al acecho y a la muerte de la vieja usurera y al terrible interrogatorio del juez Pórfiro, que acosa al inculpado hasta acorralarlo, no poniéndolo ante sus actos sino dejándoldo indefenso con su propia conciencia, y cuando finalmente (no sé cuánto tiempo había pasado, cuántas horas o cuántos días ni cuántas noches) cuando el preso Raskolnikov sale en compañía del único ser dispuesto a compartir sus miserias, Sonia, la joven prostituta, con rumbo a Siberia, sólo entonces pude yo cerrar el libro, y volví a sentirme yo mismo, instalado en mi vida y con el compromiso real de hacerle a mi amiga el prometido resumen de esa novela. No lo hice, no pude hacerlo. Hubiera sido como escribir el capítulo más angustioso de mi propia vida. Pero en cambio me curé de Dostoievski por un buen tiempo. No sé si Dostoievski hubiera sido en nuestros días un gran autor teatral o un extraordinario guionista de tipo hollywoodiano, pero de lo que sí estoy seguro es de que en la radio hubiera causado inolvidables estragos, llevando a sus radio oyentes hasta la desesperación o al menos dejándoles la mala conciencia, no de sus propias culpas sino de haberse enterado de las culpas ajenas, faltas prestadas, pecados compartidos con cada uno de sus personajes. Dostoievski no nos da la paz ni el respiro necesario mientras lo leemos, sino que nos pone su mundo obsesivo enfrente como uno de esos avisos que encontramos en la carretera y que significan cuidado, curvas peligrosas, y lo terrible no es que tengamos que deambular por entre esas obsesiones sino que el autor no nos deja vivir ningún “entre tanto”, nada de espacios en blanco.
Afortunadamente hay otros escritores y otros libros. Hay lecturas que le permiten a lector fijar su propio ritmo y así el tiempo que dedicamos a leer si bien pertenece al territorio de la lectura en el fondo no deja de pertenecernos, porque ponemos de lado el libro cuando queremos, lo tomamos luego, le damos reposos a nuestra querida costumbre de pasar hojas, aguardamos, consultamos o nos acomodamos de nuevo a los pasos de una intriga que no nos hace sufir si la dejamos quieta. Encontrar un libro así, es la mejor recompensa para el lector incurable. Nos sucede cada vez que damos con un escritor feliz, de esos que antes de conocernos nos trata ya como amigos, y fue nuestro caso con el barranquillero, (Colombia), Julio Olaciregui. Su obra es una espléndida carta abierta para todo lector que quiera leerse en ella.
Días de tambor, uno de sus últimos libros, no lo leí con pausas sino de un solo tirón, y cuando volví de nuevo a él, días más tarde, lo visité como un paisaje conocido, y entonces, con método, pude saborearlo en moderato virtuoso, desde el comienzo. Porque hay libros que no buscan el estrépito, y cuya sosegada lectura tiene la magia suave para mantenernos en comunicación amistosa con ellos, no en vilo ni acezantes de curiosad, sino con los sentidos agradablemente despiertos como cuando se juego en un partido de fútbol entre amigos. Y de pronto, leyendo Días de tambor, se me ocurrió que acerca de esa prosa y de la admirable composición de sus textos, de su habla única, comedida y la vez bullanguera, liberada de normas estrechas y de prejuicios torpres, pero sobre todo con la ubicación perfecta entre cada fragmento de texto de algo esencial en la música de las palabras : lo no dicho, lo que tiene valor por no estar dentro de lo narrado, y pensé que se podía escribir, gracias a ese procedimiento, todo un tratado: el de los espacios en blanco. No es mi pretensión hacerlo, pero me dejo llevar hasta el punto de dar algunas pautas. Ya sabemos cómo esos espacios son y han sido la delicia de los que amamos la ficción, porque es en ellos donde se nos da la ocasión de soñar con nuestras propias imágenes, con el libro abierto en las manos, sí, bien puesto delante de nuestros ojos, pero revelándonos ya no los sueños del autor sino a través de sus palabras nuestros propios sueños, y eso a pesar de nuestra condición de sujetos adicionales, compañeros apenas, aunque solidarios, de personajes que no hemos creados sino que el autor nos ha propuesto.
Espacios en blanco tiene no sólo el libro sino el cuento dentro del cuento mismo, como es el caso de “Los tejemanejes del conde Mosca”, texto aparecido ya en una antología del cuento colombiano que publicó Christiane Laffite en París, y que volvemos a encontrar ahora en éste Días de tambor. Pero aquí, en este caso concreto, como que todo todo el sabor sthandaliano del cuento se depura, gracias a las leves correcciones que el autor le ha hecho, a los casi imperceptibles cambios, y sobre todo a una más sabia disposición del conjunto, cosas que lo han convertido en el texto que, entre todos los cuentos publicados por este mago barranquillero, preferimos. Digamos, porque es bueno dejar constancia, que para algunos inveterados lectores de Julio Olaciregui, como es mi caso, su mejor libro seguirá siendo Trapos al sol, volumen que durante largo tiempo fue mi libro de cabecera y que, qué coincidencia, constituye el mejor ejemplo de la utilización de espacios en blanco.
Decimos todo esto sin dejar de recordar que no fueron los personajes de Flaubert sino los silencios, las pausas, aquello que Flaubert dejaba de contar acerca de sus criaturas lo que más llamó la atención del joven Proust en sus primeras sedientas exploraciones de lector. Espacios en los que no volvemos a saber nada del personaje que nos interesa, en los que, como en las novelas policíacas, tenemos que dejarnos guiar sólo por los indicios que nos dan los demás personajes, aquellos que siendo carne y sangre del libro mismo lo han visto y oído todo, que han sido testigos para siempre y que nos cuentan o que dejan entrever con sus señales de seres de ficción el rumbo perdido del héroe cada vez que el autor, en un pase de magia, lo arranca de nuestros ojos y nos dejó esperando. Es ahí, en esos intervalos sin héroe, con una angustia adicional, sutil, consentida, hasta esperada sin duda, donde se despliega para nosotros el verdadero campo imaginativo que le corresponde al lector: los espacios en blanco.
dias tambor 350En Días de tambor, como en los capítulos de una novela, perdemos el contacto con un personaje, y esa existencia nos queda palpitando en la memoria, hasta que, de pronto, después del espacio en blanco que ha ocupado su puesto como en la música juegan su papel los silencios, se nos aparece, a veces con otro nombre (fiel recurso del arte de la transposición de personajes) aun cuando sintamos en seguida que el que se aparece es el mismo que se nos había perdido de vista varias páginas antes. Trapos al sol, repetimos, es la mejor novela de Julio Olaciregui en ese sentido. Cada episodio es un tramo que está ocultando otros aconteceres, otros momentos, instantes que no aparecerán nunca en el relato pero que inevitablemente están ahí, más presentes que si nos los hubieran mencionado.
También el joven Hemingway aplicó ese recurso artístico con sabia delicadeza, la de su famoso “iceberg”, donde reposa la fuerza de sus relatos, fuerza que no está en la parte que sobresale, en la superficie de lo narrado, sino en las nueve décimas del bloque que se ocultan en el agua, hasta el punto de que sus relatos se nos presentan, al igual que la vida, siempre abiertos pero resonantes de secretos, dejándonos sentir que nos lleva, queramos o no, no tanto por los caminos de la realidad escueta sino gracias a cosas no dichas, retenidas, no ocultadas, sin embargo, sino que no deben estar expuestas de manera manifiesta ante el mundo que el lector ya ha compusto para sí hasta ese momento, en su propio imaginario, porque entonces, lo dicho sobre lo ya sabido por presentido sería materia inútil y hasta estorbosa. Y pensamos, desde luego, en Albert Camus, cuya profunda comprensión del personaje literario lo llevó muchas veces a compararlo con el simple hombre de carne hueso, cuando decía, hablando de ambos como si participaran los dos de la misma esencia humana, que más se conocía el hombre por lo que calla que por lo que dice.
Sólo que en los cuentos de Días de tambor, como sucede siempre con el arte, lo que aplicamos a la vida por necesidad el autor lo dispone en cada página por generosidad, para bien del lector, no por sacrificio en aras de su propia estética sino por noble declinación y en virtud de la obra compuesta. Para cualquier lector, aún para los que leen por la primera vez a Julio Olaciregui, es innegable la relación que guardan entre sí todos los personajes de estos cuentos. No son ocurrencias fortuitas del acontecer que los habita, ni fragmentos de vida, sino al contrario son lo que sólo pueden ser ellos, entes de un solo y único acontecer, solamente que todos se nos aparecen en su zona propia, delimitada, creada por los espacios en blanco.
Los cuentos de Días de tambor son 26 citas con la alegría simple de estar vivo, y con la conciencia de disponer de la “gloria” en forma entera, cosa que, como lo dice el autor mismo con palabras de Balzac, no es más que “ese regodeo nuestro con los ya desaparecidos”. Y entonces, no nos extrañemos del llanto de “Las viudas de los poetas”, ni de la política convertida en pan cotidiano después de pasar por el filtro de la ficción histórica, como en “Los tejemanejes del conde Mosca”, ni de esa canto de amor, sin duda uno de los más bellos y secretos que haya sentido autor alguno (y pienso en el divino Dante tras su Beatriz) en “El pescado de Nathalie”. En esos textos está el autor en cuerpo y alma, con su pasado en sombras y su brillante porvenir, como en esos claroscuros de los pintores barrocos donde la claridad es nítida y veraz sólo gracias a los espacios oscuros que la avecinan y donde la oscuridad se tiñe de una luz incomprensible que no tiene color. Pintado ya el autor de pies a cabeza en su libro no sólo leemos la representación de su propia ficción (en el fondo todo aquel que escribe empieza por inventarse a sí mismo) sino la fiel crónica de su época, de nuestros días, de este tiempo que nos lleva a todos, y, sobre todo, de esta cultura multitudinaria, mezcla de ideas, de mitos y de razas, cantos y plegarias, de devociones y rechazos, de duda existencial, para decirlo con una vieja palabra. Y en cada canto, como dijimos, no hay una distancia sino apenas, apenas el indispensable espacio en blanco. Tras cada fragmento encontramos la continuación de la vida hecha arte. Personajes, intenciones, motivos, mensajes codificados bajo una música ya conocida, esa “maquinolandera” de mar y playa, colombofrancesa, costeña y grecoromana, con su aire discreto y sabrosón, se nos presentan como la voz diosa escondida de los filósofos, para señalarnos, escondida bajo sus vestidos de galas literarias, la tozuda verdad.
Días de tambor, insistimos, es un compendio hermoso, un pedazo de vida, un encuentro del libro mismo cons sus pretensiones de eternidad y de los días con su fugaz transcurso, es una fiesta y es un dolor, pero sobre todo, es el lenguaje de un escritor para el que la narración no tiene ya secretos. De ahí ese tono, esa desenvoltura inocente y su buena fe para contarnos, como si fueran mentiras, los verídicos cuentos de hadas, las trágicas noticias del mundo en su eterno retorno. Pero sin patetismos de trasmano y sin artificios. En ese pase de magia, uno de los últimos que nos ha dado Julio Olaciregui, vemos el trasunto de una vida fiel a las palabras y comprobamos el feliz resultado de un oficio que, a mucho honor, es el segundo más antiguo del mundo: el de cronista del tiempo que pasa.