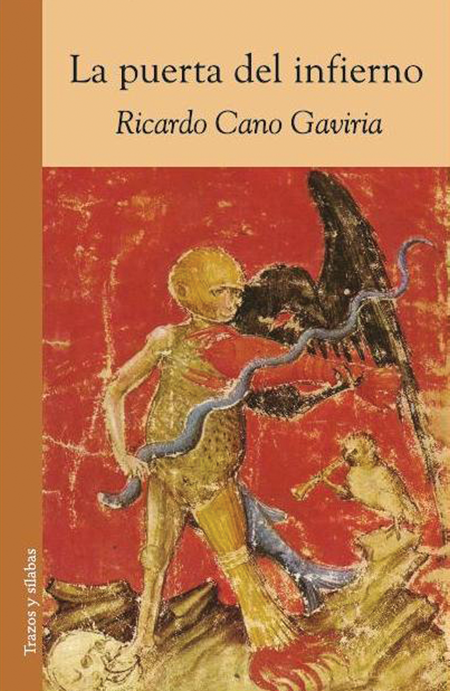20 de marzo, 2012. Por: Andrés García Londoño.
En Revista Universidad de Antioquia.
¿Hay algún otro momento en que el hombre esté realmente vivo distinto a su juventud? Tal puede ser la primera pregunta que uno se haga después de leer la quinta novela de Ricardo Cano Gaviria. La razón más evidente es la remembranza constante que implica la estructura de los capítulos de La puerta del infierno, en la cual el primer capítulo transcurre en 1988 –“el presente” de la novela– y el segundo en 1968 –veinte años atrás, cuando el personaje central, Rolando Dupuy, era un joven emigrante colombiano recién llegado a París, poco después de los sucesos de mayo–, luego de lo cual la novela vuelve a 1988 y el ciclo se inicia de nuevo. Pero la razón principal no es ésa, sino lo que no se dice, es decir, el silencio sobre el intermedio, ese vacío casi total de sucesos que ocurren en los veinte años que separan ambos tiempos de la narración. A juzgar por lo que se narra, fuera de un amor infortunado casi nada le ha pasado a Rolando en dos décadas: con excepción de su último amor, todo lo interesante de la vida del protagonista, todo aquello que su memoria quisiera recuperar del tiempo, sucedió hace veinte o más años.
Es difícil no tratar de leer esta novela en clave biográfica, olvidar que su autor, como el protagonista principal, es colombiano y lleva casi cuarenta años viviendo en Europa, llegando a París en el 67 –apenas un año antes que su personaje– y radicándose en España cuatro años más tarde. Sin embargo, siempre es peligroso leer una novela en clave de autobiografía, incluso cuando ella misma nos dé pistas literarias mencionando a Proust de forma directa o indirecta en varios apartes, bien sea para alabarlo o denigrarlo, dependiendo de los afectos literarios de aquel que mencione al francés que busca ese tiempo que se nos extravía con más facilidad que las llaves.
Aunque la trama de la novela es sencilla de describir, su contenido es bastante más complejo de lo que podría parecer. En principio, el argumento podría resumirse en un par de frases: Rolando Dupuy se encuentra en París con su amigo Héctor Ugliano en 1988, y a partir de las conversaciones entre ambos, el autor nos remite a los eventos que transcurrieron en la vida de su personaje principal hace más de veinte años. Ante todo, resaltan dos temas en esos viajes al pasado: las ideas políticas y filosóficas –enmarcadas casi todas en el sueño revolucionario tan característico de esa época– y la vida sentimental, donde desfilan los amores femeninos de Rolando, como la tía Odette, La Boquineta, Magaly y Solange, así como los amigos, especialmente Ugliano y El Jíbaro. Y ambos temas –creencias y afectos– se entrecruzan perpetuamente, como se puede observar en el siguiente fragmento que narra lo que le ocurre a Rolando en Bogotá antes de emprender el viaje a París, sentado en un carro repleto cerca de la novia de su mejor amigo, La Boquineta, de la cual se ha enamorado, mientras el grupo entero se dirige a una reunión política:
En cuanto a Bojórquez, no le fue difícil comprobar que conducía como siempre, muy concentrado, con las gafas bien asentadas, mirando con atención hacia delante, pues se fiaba más bien poco de su vista. Ni siquiera pareció inmutarse cuando alguien –posiblemente el nuevo, ¿Bernardino Grisales?– se puso a hablar de las cosas tremendas que, según se contaba, le estaban ocurriendo en Francia a Sartre… “Le están pegando duro a Sartre en París unos matones, tendríamos que mandar al Gran Zubiela en su ayuda. ¿Han leído lo que publicó Foucault sobre él?… Pero, hombre, ¿por qué está todo el mundo tan callado?” De pronto, su mirada se posó sobre las piernas de ella, que se movieron. ¿Era su pie lo que se balanceaba allí cerca, casi al alcance de su mano? Cerró los ojos y vio a Sartre, pequeño y vivaz, a pesar de su ojo torcido, acosado por unos gañanes en un callejón oscuro de París, cerca de la Sorbonne… Detrás, armados de palos, venían Foucault, Althusser y algún otro matón estructuralista. Fue en ese momento cuando su pie casi lo tocó, ¿pero fue real el contacto? ¿O fue más bien la mano de Grisales? Ah, la duda, siempre la duda… (p. 156).
Una manera de leer la novela es, entonces, la comentada por una de sus editoras (pues la novela apareció simultáneamente en España, México y Colombia), la escritora Lucía Donadío, quien en una entrevista con el autor publicada en la revista Semana afirma que considera a La puerta del infierno una novela histórica. De hecho, se reconocen en el libro varios personajes propios de la época, como Estanislao Zuleta (llamado en el libro El Gran Zubiela), o Victoria de Silva (Madame de Gregoire), así como son explícitas las referencias a personajes históricos ineludibles, como Camilo Torres, Sartre y De Gaulle. De interpretarse así, como novela histórica, el autor de esta reseña añadiría que, en relación con Colombia, no hay muchas más sobre esa época particularmente intensa del siglo XX y menos sobre el grupo de personajes al cual pertenece Rolando Dupuy, a los que, pecando de reduccionistas, podríamos tildar como aquellos que trataron de hacer la Revolución “desde el saber”, así como otros trataron de hacerla “desde la montaña”. Pero frente a la idea de que la novela puede ser clasificada como novela histórica, Cano Gaviria responde lo siguiente:
La novela histórica está posiblemente menos afectada por ese encasillamiento [el de los escritores que sólo hacen apuestas seguras, que pueden incluirse fácilmente en el casillero de lo ya aceptado], pero corre el peligro del cartón piedra cuando se aleja mucho del presente. En el caso de La puerta del infierno, la novela se sitúa en esa zona crepuscular en que la historia todavía tiene testigos, y uno de ellos es el propio autor. Por eso podría decirse que es una novela generacional, de corte flaubertiano, una especie de educación sentimental a la colombiana. Pero aunque me gusta mucho la idea son los críticos los que han de decidir…
Siguiendo la línea de reflexión propuesta por su autor, La puerta del infierno también podría verse como una historia sobre la memoria de ese momento esencial que ocurre alrededor de los veinte años y que nos marca como ningún otro, al descubrirse y vivirse allí, en su forma más intensa, aquellas creencias y afectos que sentarán las bases de lo que seremos más adelante. ¿No será esto porque lo que hagamos después importa poco en comparación, ya que en cierto modo no resultará sino una prolongación de las decisiones, creencias y afectos que se hayan asentado en nuestro interior en esa época llamada “inicio de la adultez”? ¿Cómo interpretarse si no, que en la novela apenas se haga mención de lo que ha pasado con Rolando en los veinte años que separan ambos momentos, y en profundidad sólo para hablar de la última mujer que amó?
De allí, surge otra pregunta interesante, ¿podría en ese sentido la novela leerse como una novela sobre el fracaso? Después de todo, no sólo Rolando es un solitario en 1988 y sus antiguos ideales políticos están entrando en el terreno de los anacronismos, sino que la totalidad de sus amores ha tenido un corto brillo antes de morir, así hayan dejado una marca indeleble en su memoria. De hecho, quizá una pista aún más importante que el destino común de los amores de Rolando sea que el autor haya escogido como tiempos centrales de la novela precisamente los años 1968 y 1988, los cuales podrían considerarse “el principio del final” y “un justo antes del final” del sueño revolucionario que caracterizó la mayor parte del siglo XX; esto es, el primer año marcado por su mayo francés, donde tan rotundamente fue aplastado el ideal por la realidad, y el segundo, 1988, por ser el último año en que el socialismo fue trascendente como teoría política en el campo de los poderes globales, pues luego de la caída del Muro de Berlín hasta China y Cuba tendrían que “capitalizar” sus versiones del socialismo.
Si se piensa en ello, el hecho mismo de que Rolando haya sido un revolucionario del “frente” freudo-sartro-marxista permite mostrar la derrota de tres grandes de una sola vez y la forma en que las utopías, dogmas y teorías son superadas por la realidad, de igual manera que su último amor, el que tuvo por Solange, lo aguantó todo menos la cotidianidad de vivir juntos. De hecho, el que el joven Rolando haya pertenecido a una corriente que pretendió hacer la revolución a partir del pensamiento –por lo que su fracaso puede verse, dependiendo del cristal con que se mire, como resultado de un exceso de ingenuidad o como consecuencia directa de haberse adelantado a su época–, no hace más que recordar la historia de aquellos “revolucionarios ingenuos” colombianos que –tal como le ocurrió a sus más tempranos equivalentes rusos del siglo XIX, inspirados en el cristianismo en lugar de Sartre– fueron los primeros atropellados por el infierno de la historia, o, lo que quizá sea lo mismo, por la crónica del egoísmo humano. Así, puede leerse con mayor sentido el final de la novela, el cual, sin entrar en detalles para no estropear la lectura, parece un homenaje a la podredumbre que yace en el destino final de todo cuerpo y obra humana. Un final que puede leerse en clave onírica o fantástica dependiendo del enfoque del lector mismo, sin que, a mi juicio, ninguna de las claves sea más válida que la otra, aunque siempre los sueños resulten más verosímiles para esta época de crudo realismo que padecemos.
Sin embargo, aunque la novela deje un aroma a cosas que no pudieron ser, a amores y amigos que tuvieron el descaro de morirse antes de uno mismo, a la pourriture de la que hacen mención los dos amigos cuyo diálogo hilvana la novela, no sería justo decir que no hay instantes de luz. Quizá porque La puerta del infierno también parece un homenaje a la ciudad luz misma, a París, en toda su complejidad. Es la novela, si se quiere, de un enamorado de París, pero de uno que no es nuevo en el oficio de amarla, de uno que ya no la ve con ojos desorbitados, de uno que ya la conoce y aún así se sorprende se su complejidad. No en vano, sin esa ciudad varios de los personajes más resaltantes de la novela (ese Giorgios tan ambiguo como fiel, el sorbonniere Etienne y su hermana Magaly, quien tiene tanto la fuerza como la fragilidad del fuego) serían difícilmente concebibles.
Una cosa es segura: Cano Gaviria no ha hecho una apuesta segura e impersonal, de esas que plagan la literatura nacional. Como todas sus obras anteriores, La puerta del infierno es difícilmente encasillable y sus componentes surgen de elecciones personales del escritor, no del mercado. Dependiendo del enfoque que prefiera el lector, la novela puede clasificarse como novela histórica, filosófica o sentimental, o como una interpretación sobre el tiempo mismo y sus efectos. Por poder leerse desde tantas ópticas e integrar todos esos aspectos, podría también decirse que La puerta del infierno parece apegarse a una particular forma de ver la vida, aquella que, como afirma en algún momento su personaje principal, considera que la existencia puede contemplarse como una “especie de parcheado saco de colores” (p.230). Bajo esa óptica, el recuerdo mismo es un álbum de fotografías, una videoteca cuya suma de imágenes recolecta nuestras emociones y decisiones esenciales, una colcha de retazos de la cual surge lo que hoy somos: esos seres que luchan con el presente cada día, a partir de una identidad que es apenas la suma de sus partes, la encarnación de una colección de recuerdos. Algo que sin duda podría aplicarse tanto a seres reales como imaginarios, e incluso a aquellos que, como en el caso de los personajes de esta novela, parecen habitar a medio camino entre ambos mundos.