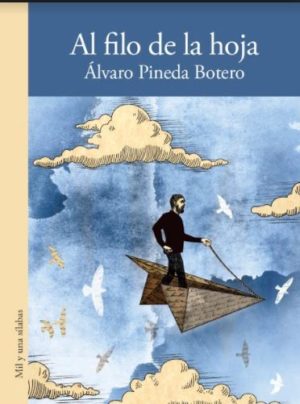El vaho pestilente del cagajón de la mulada se mezclaba con el aroma fresco del bosque y las herraduras tintineaban al ritmo de los tropezones de las bestias. Subían por un sendero tapizado de guijarros al borde de cañadas oscuras llenas de vegetación. Un rayo de sol rompía de tarde en tarde la bóveda que formaban los árboles, y hacía frío.
Venían por esa trocha porque dizque era más corta. Uno de los peones de la mina había dicho que luego de pasar el páramo se descendía al Magdalena, ahorrando días de viaje. No era sino seguir las huellas de los indios plasmadas en el barro legendario.
–¡Arre, mulas desgraciadas!
La gangosa voz de Juan Callejas resonaba por desfiladeros y cañadas. Los animales, con las talegas llenas de oro, apenas movían la cola para ahuyentar las moscas. Estaban acostumbradas al vocabulario de su amo que sonaba arrullador en sus oídos. Y con el mismo lento caminar seguían arrastrando el cansancio de su vejez y el material de las entrañas de la tierra.
–¡Arre, arre! –gritaba el arriero y hacía sonar el cuero seco de su zurriago. Con el poncho negro de polvo se secaba el sudor de la frente. Maldecía para que oyeran las mulas y saltaba entre las piedras apoyándose en el zurriago.
Desde hacía rato sentía dolor en el estómago y calor sofocante en la cabeza. Tenía sed y venía atento al sonido de algún arroyo. Al doblar un recodo su nariz se refrescó con vapores húmedos y escuchó el agua cantarina. Apresuró el paso y cuando llegó ya bebían las primeras de la recua. Hundían sus hocicos entre las lianas y calmaban su sed con grandes tragos que, al caer en sus vientres vacíos, producían ruidos secos. Por fin pudo hacerse campo para llegar a la corriente. Al beber, también sonó el líquido, pero la sed no se aplacó. Siguió sintiendo el ardor en el estómago y el calor en el cerebro. Se incorporó, desenvainó el machete y lo asentó sobre las lianas y raíces para luego introducir la cabeza y recibir el chorro de agua fría.
Su voz se oyó de nuevo, acompañada de latigazos. Las mulas reiniciaron su andar, aperezadas ya, mordisqueando yerbas en las orillas. Pero no avanzaban al mismo ritmo: Juan sentía que las fuerzas lo abandonaban. Su cerebro palpitaba; estiró el brazo para asir la cola de la negra, la última de la fila y la que más quería. Ella sintió el jalón de su amo, redobló el esfuerzo y lo arrastró cuesta arriba.
–¡Tengo que llegar! –musitaba Juan Callejas. Remolcado por la mula subieron el repecho. De improviso el bosque abrió sus brazos para dar cabida a una amplia meseta que iba a morir, allá en el horizonte, al pie de la montaña.
–¡El páramo!
Oscurecía.
Soltó la cola. Su cuerpo se fue doblando. Sus manos agarraron sus costados como queriendo expulsar el demonio de la muerte. Cayó de rodillas. Una oleada le subió por el pescuezo y su boca se llenó de sangre. Quiso gritar una maldición pero sus palabras nacieron mudas.
Del libro Altagracianos y otras historias, 1980.